LIBROS
Vázquez Jiménez, Rafael (ed.), Comentario Teológico a los Documentos del Concilio Vaticano II, t. II, BAC, Madrid: 2024, 824 pp.
Introducción
El volumen II del Comentario teológico a los Documentos del Concilio Vaticano II, coordinado por Santiago Madrigal Terrazas, S.J. (fallecido inesperadamente el 7 de septiembre de 2023), y editado por Rafael Vázquez Jiménez[1], es fruto de un proyecto ambicioso y necesario: la relectura crítica y eclesial de los textos conciliares, contextualizada en el momento actual de la Iglesia, seis décadas después de la clausura del Vaticano II. Como señala Madrigal, «el momento actual que vive nuestra Iglesia [católica española] es propicio para una relectura serena y reposada de los textos conciliares». Esta obra colectiva, que integra a especialistas de la talla de GonzaloTejerina, Vicente Botella, Salvador Pié i Ninot o Gerardo del Pozo, entre otros no menos importantes, articula un análisis histórico, teológico y pastoral de los documentos clave y de gran impacto y permanente influencia: Unitatis redintegratio, Dignitatis humanae y Nostra aetate.
1. En sintonía con la hermenéutica del Concilio
Madrigal retoma con énfasis la conocida fórmula benedictina —«interpretar en clave de reforma y renovación dentro de la continuidad[2]— y la relectura evangelizadora proclamada por el papa Francisco en 2013 como «relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea». Esta perspectiva hermenéutica busca evitar tanto posturas rupturistas como conservadurismos estáticos que en nada benefician, orientándose a una recepción actualizada del Concilio. Se complementa con las guías oficiales preparatorias del Jubileo de 2025, reflejo de un «gran impulso» renovador en la vida eclesial,
precisamente la idea del Concilio, y se apoya en Ad gentes n. 22 para subrayar la necesidad de una teología inculturada, íntimamente ligada a cada contexto regional y cultural.
2. Una lectura activa y crítica desde España
No obstante, al afirmar esta oportunidad relectora, conviene preguntarse con realismo: ¿está la Iglesia española a la altura de ese desafío pastoral? La respuesta es ambivalente. Si bien la bibliografía española sobre el Vaticano II es erudita y abundante (en especial diccionarios, antologías conmemorativas, manuales, ensayos, artículos, etc.), la implementación práctica y pastoral real del Concilio en este país ha evidenciado notables carencias:
- Una oposición histórica preconciliar significativa: en las votaciones conciliares, los obispos españoles fueron de los que más rechazaron textos como Unitatis redintegratio, Nostra aetate o Dignitatis humanae.
- Retardos y resistencias en la implantación del diaconado permanente en muchas diócesis, un ministerio cuya recuperación expresa la vocación de una Iglesia servidora, descentrada del poder, y profundamente sinodal. Su persistente rechazo o marginalización en no pocos contextos españoles no es una mera omisión disciplinar, sino el síntoma de una eclesiología aún anclada en estructuras autoritarias, más cercanas al clericalismo tradicional que al modelo de comunión propuesto por el Vaticano II. La falta de impulso al ministerio diaconal equivale, en la práctica, a rechazar el tipo de Iglesia renovada que el Concilio quiso instaurar.
- Una persistente sub-representación laical —y especialmente femenina— en los órganos de gobierno diocesano, donde los laicos siguen siendo, en la mayoría de los casos, meros «colaboradores» nombrados por la autoridad clerical, sin peso real en las decisiones eclesiales relevantes. Esta situación revela una estructura eclesial todavía excesivamente jerarcológica y marcada por un clericalismo que el papa Francisco ha calificado como una de las «peores deformaciones» de la Iglesia actual, junto con la autorreferencialidad y el sectarismo espiritual[3]. Superar esta inercia exige no solo una reforma estructural, sino una auténtica conversión eclesial que coloque a todo el Pueblo de Dios —no solo al clero— como sujeto corresponsable de la vida y misión de la Iglesia.
- El clero —aunque no en su totalidad— sigue mostrando signos preocupantes de clericalismo estructural y clasismo eclesiástico, expresados en actitudes, formas y relaciones que lo alejan de una convivencia sencilla, fraterna y amical con su comunidad. Persiste una cultura de jerarquías obsoletas, tratamientos honoríficos innecesarios, «titulitis» eclesiástica y dinámicas de poder que obstaculizan el espíritu de comunión e igualdad bautismal[4]. Esta distancia, más simbólica que
evangélica, impide construir una Iglesia verdaderamente sinodal y corresponsable, donde el ministerio ordenado sea vivido como servicio y no como privilegio. Como ha denunciado el papa Francisco, «el clericalismo anula la personalidad de los cristianos y tiende a minimizar la gracia bautismal»[5], generando una Iglesia autorreferencial y distante del pueblo. - Se constata una ausencia significativa de una teología pública y evangelizadora del laicado, articulada a partir de los textos del Concilio Vaticano II y proyectada en la vida cotidiana de las parroquias, instituciones educativas, universidades y espacios sociales. Ha faltado, de forma evidente, una propuesta pastoral integral y seria que presente los documentos conciliares como fuente normativa para la vida eclesial. Ni se ha promovido una catequesis conciliar específica, ni se ha implementado de forma sostenida su divulgación mediante conferencias, seminarios, publicaciones accesibles o programas de formación en las comunidades locales.
En este contexto, sorprende el escaso eco que ha tenido en muchos sectores eclesiales españoles la reiterada exhortación del papa Francisco a volver a los textos del Concilio como fundamento de toda renovación. En su discurso al comienzo del proceso sinodal (9 de octubre de 2021), el pontífice recién fallecido fue contundente: «El Concilio es el punto de partida de la sinodalidad. No podemos retroceder. O estamos con el Concilio o no estamos con la Iglesia»[6]. También en Evangelii gaudium, insiste en una Iglesia que forme y capacite al laicado para asumir un papel transformador: «La formación de los laicos y la difusión de la enseñanza social de la Iglesia debería convertirse en una prioridad»[7].
Por tanto, la falta de una presentación pedagógica, catequética, textual y espiritual del Vaticano II en ámbitos laicales revela no solo una omisión pastoral, sino también una deficiencia estructural en la recepción conciliar, que afecta a la misión misma de la Iglesia. Como afirmaba Gaudium et spes, «la Iglesia se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia» (GS, 1), pero esta solidaridad exige una Iglesia educada, lúcida, y con capacidad de pensamiento público desde el Evangelio.
Estas constataciones apuntan a un hecho ineludible: la Iglesia española se halla todavía lejos de realizar esa relectura audaz y transformadora que el Concilio Vaticano II reclama para toda la Iglesia. La hermenéutica realista, sostenida tanto por Benedicto XVI —con su célebre llamada a una reforma en la continuidad— como por el papa Francisco —con su insistencia en una Iglesia en salida, sinodal y misionera— no puede quedar confinada a ejercicios eruditos o comentarios de biblioteca. La fidelidad a los textos conciliares exige un proceso pedagógico y pastoral sostenido que los haga vida en el pueblo cristiano.
Esta relectura activa debe traducirse en programas de formación accesibles, en el marco de parroquias, colegios mayores, facultades de teología, encuentros diocesanos y estructuras eclesiales vivas, que no reduzcan el Concilio a conmemoraciones puntuales o publicaciones especializadas. Lo que está en juego es la posibilidad de que el Pueblo de Dios —especialmente el laicado, hoy urgido a una mayor responsabilidad— pueda
experimentar desde dentro la renovación conciliar y convertirla en dinamismo de conversión pastoral y de transformación evangélica del entorno.
Como recuerda Gaudium et spes, la Iglesia está llamada a ser signo e instrumento de unidad en medio de la historia (GS, 42), pero para ello debe primero habitar su propio kairós conciliar. Solo entonces podrá irradiar esa luz que el Vaticano II quiso ofrecer al mundo.
3. Conclusión abierta: Hacia una recepción real y progresista del Vaticano II
Este segundo volumen —integrado en un ambicioso proyecto editorial de cinco tomos— asume con coherencia la triple metodología anunciada: retorno a las fuentes conciliares, exégesis teológica desde la actualidad y proyección pastoral en el presente. Pero para que esta hermenéutica genere frutos reales, especialmente en el contexto eclesial español, resulta indispensable un diagnóstico lúcido y valiente de la situación actual. No bastan la erudición ni los homenajes conmemorativos; se impone una lectura creyente, crítica y esperanzada que se atreva a confrontar con claridad los retrasos, las resistencias estructurales y las inercias aún vigentes.
El tono es, por tanto, de esperanza crítica y reforma responsable. El Vaticano II sigue ofreciendo un horizonte eclesial fecundo, capaz de renovar en profundidad las formas de vida comunitaria, las estructuras de participación, la configuración del ministerio ordenado, la misión evangelizadora del laicado y la presencia pública de la Iglesia en la sociedad contemporánea. Incluso cuestiones tan complejas y debatidas como la ordenación de bautizados casados, la eventual apertura ministerial a las mujeres, la participación corresponsable —en especial femenina— en los órganos decisorios eclesiales, la elección comunitaria de los pastores, la plena inclusión pastoral de personas LGBT o de divorciados vueltos a casar, e incluso la superación de estructuras anacrónicas como los tribunales eclesiásticos autorreferenciales o las instituciones simbólicas de poder —policía, ejército, banca vaticana—, podrían ser abordadas con audacia evangélica, apelando con honestidad tanto a la letra y el espíritu del Concilio como a la inspiración profética, salvadora y sanadora, de la Palabra de Dios.
Pero este horizonte solo será alcanzable si se superan las tentaciones de inmovilismo, clericalismo, autorreferencialidad y repliegue institucional, que han obstaculizado seriamente la recepción efectiva del Concilio, especialmente en la Iglesia española. Será necesario transitar desde una Iglesia funcionalmente subordinada a las lógicas del poder hacia una Iglesia diaconal, sencilla, hospitalaria, humilde y valiente, capaz de escuchar, acoger y acompañar las inquietudes reales de todos, todos.
Tal es el sueño conciliar que resonaba ya en las primeras palabras de Gaudium et spes, verdadera declaración de intenciones programáticas del Vaticano II: «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo —sobre todo (praesertim) de los pobres y de cuantos sufren— son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo»[8]. Solo una Iglesia que se deje interpelar por esa solidaridad profunda con la humanidad podrá hacer plenamente suyo el legado del Concilio. Como ha recordado con fuerza Francisco: «Sueño con una Iglesia que sea madre
y pastora. La Iglesia en salida es una Iglesia con las puertas abiertas»[9]; una Iglesia que «procure edificar puentes y no muros»[10].
Este trabajo colectivo no pretende clausurar una interpretación, sino abrir un itinerario eclesial: uno de fidelidad al espíritu del Concilio y, al mismo tiempo, de reforma concreta, paciente y valiente. Quiera el Señor que estos comentarios no se limiten a alimentar la reflexión académica —legítima y necesaria—, sino que actúen también como instrumento de evangelización cultural, catalizador de cambios reales en las comunidades y estímulo para que la Iglesia española avance hacia un modelo más evangélico de comunión, transparencia, corresponsabilidad laical y diálogo lúcido con el mundo contemporáneo.
Lectura analítica: comentarios teológicos y evaluación crítica desde el contexto español
A continuación, tras el análisis de la Introducción —que ha permitido contextualizar adecuadamente la obra—, presento el desarrollo de cada una de las secciones del tomo II, dedicadas a los comentarios teológicos de Unitatis redintegratio, Dignitatis humanae y Nostra aetate. Este recorrido culminará con una evaluación crítica del conjunto, en la que se ponderarán sus aportes, aciertos y eventuales lagunas desde una perspectiva académica rigurosa. No obstante, me detendré con mayor atención en algunas cuestiones que, a mi juicio, revisten especial importancia para la situación eclesial actual en España.
Unitatis redintegratio: comentario teológico (R. Vázquez)
El primer comentario del tomo está dedicado a Unitatis redintegratio, el Decreto sobre el Ecumenismo promulgado en 1964. Su autor, Rafael Vázquez (ed.), aborda este documento esencial revisitando tanto su gestación conciliar como su aportación doctrinal y su recepción posterior.
En línea con el método anunciado, Vázquez contextualiza históricamente Unitatis redintegratio, retrocediendo al «tiempo en que se redactó» para entender las circunstancias y debates de su elaboración. Recuerda que la cuestión ecuménica era novedosa en un Concilio ecuménico y que la redacción del decreto pasó por discusiones intensas, incluso por el asombramiento de su «semana negra». De hecho, Unitatis redintegratio obtuvo 11 votos en contra en la votación final del Concilio –una cifra baja pero significativa, que indicaba reticencias de algunos sectores tradicionales conservadores e integristas. El comentario explora esas resistencias iniciales (vinculadas sobre todo a la eclesiología exclusivista preconciliar) y cómo fueron superadas por la visión más inclusiva que triunfó en el texto final. Durante la presentación pública del libro, Vázquez señaló que los tres documentos estudiados en este volumen tuvieron «la mayor concentración de noes» de todo el Concilio, ilustrando que Nostra aetate y Dignitatis humanae recibieron cerca de 70 votos en contra, mientras Unitatis redintegratio solo once. Ese dato realza la audacia teológica que supuso el Decreto ecuménico, algo que el comentario analiza al detalle sin omitir nada.
Tras abordar la historia redaccional del documento —desde los primeros esquemas elaborados por el Secretariado para la Unidad de los Cristianos bajo la dirección del cardenal Bea, hasta las sucesivas modificaciones introducidas en el aula conciliar—, el comentario procede a la exposición teológica de Unitatis redintegratio. Se examinan sus núcleos doctrinales fundamentales: la fundamentación bíblico–teológica del ecumenismo en la voluntad expresa de Cristo de «que todos sean uno» (Jn 17:21); la afirmación de que la Iglesia de Cristo «subsiste» en la Iglesia católica, sin que ello excluya el reconocimiento de «muchos elementos de santificación y de verdad» en las comunidades cristianas no católicas (UR, 3), un planteamiento que, a pesar de su relevancia, exige ser superado según la lógica interna del desarrollo doctrinal del propio Concilio, tal como lo formuló el cardenal santo John Henry Newman al hablar del progreso homogéneo de la doctrina cristiana[11]; el reconocimiento explícito de que los llamados «hermanos separados» —otra afirmación que, por fidelidad al espíritu del Evangelio, requiere evolución hacia un lenguaje más inclusivo y justo, como simplemente «hermanos»—son auténticos cristianos bautizados, unidos a la Iglesia en un grado imperfecto —se hace necesario aquí también explicitar que ese grado «menor» es en relación a la Iglesia católica romana, y no a la Iglesia de Cristo—; y finalmente, las orientaciones pastorales para la promoción efectiva del ecumenismo: conversión interior, purificación de la memoria, diálogo teológico, cooperación y testimonio común.
El comentarista contrasta estas enseñanzas con la visión preconciliar, que solía caracterizar a las comunidades separadas principalmente en términos de error doctrinal, considerando a sus miembros como secuaces herejes. En este contraste se hace patente el salto teológico que representa el Vaticano II, al adoptar un enfoque eclesiológico abierto y relacional no condenatorio. Sin embargo, también se pone de relieve que el mismo lenguaje conciliar conserva fórmulas que, si bien fueron un avance en su momento, hoy deben ser repensadas para no obstaculizar la plena reconciliación entre los cristianos.
Como afirmaba ya en el siglo V san Vicente de Lerins: «Por tanto, crezca y progrese la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, tanto en cada uno como en todos, tanto en el individuo como en la Iglesia entera, a medida que avanza el tiempo y crece la edad; pero que crezca únicamente en su género, es decir, en el mismo dogma, con el mismo sentido y la misma intención»[12]. Esta formulación, que subraya el desarrollo homogéneo y no rupturista de la doctrina, fue retomada por Newman[13] y, en el siglo XX, por el propio Vaticano II en su esfuerzo por actualizar (aggiornare) sin traicionar la Tradición viva de la Iglesia.
Un aporte notable del comentario es integrar la recepción postconciliar de Unitatis redintegratio. Vázquez considera los principales hitos ecuménicos de las últimas décadas: los diálogos bilaterales teológicos (católico–luterano, católico–anglicano, católico–ortodoxo, etc.), documentos como la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación (1999) fruto del diálogo católico–luterano, las visitas papales y encuentros de oración ecuménicos (por ejemplo, Asís 1986 en el plano interreligioso, o las Jornadas de Oración por la Unidad de los Cristianos anuales). Se mencionan también pronunciamientos magisteriales que han repercutido en el ecumenismo, desde la encíclica Ut unum sint (1995) de Juan Pablo II —explícitamente citada en el comentario— hasta las orientaciones del papa Francisco sobre el ecumenismo práctico de la caridad. Todo ello actualiza el mensaje de Unitatis redintegratio, mostrando sus frutos y también los desafíos pendientes (p. ej., las divergencias eclesiológicas que subsisten con la Ortodoxia o ciertas comunidades protestantes).
Vázquez destaca la dimensión pastoral del decreto: no es solo un texto doctrinal, sino un llamado a la conversión del corazón de los católicos hacia una auténtica actitud ecuménica. El comentario ilustra cómo Unitatis redintegratio sigue siendo una guía vigente para la acción pastoral, inspirando iniciativas locales de diálogo y cooperación entre iglesias. Por ejemplo, se citan casos de diálogo ecuménico en España, donde el autor tiene experiencia (delegaciones diocesanas de ecumenismo, diálogo con la Iglesia Ortodoxa Rumana en Málaga, etc.). Estas aplicaciones muestran que el decreto conciliar continúa «siendo actual para el presente» y supone «un desafío profético para el futuro de la Iglesia», tal como lo plantea el propio volumen.
En suma, el comentario sobre Unitatis redintegratio proporciona una síntesis exhaustiva: desde los antecedentes (Pío XII permitiendo ciertas oraciones ecuménicas, el movimiento ecuménico del s. XX) hasta la herencia conciliar (una nueva actitud católica hacia la unidad) y su despliegue en la praxis eclesial posterior. Se valora que este decreto abrió la puerta a un ecumenismo irreversible, y se analiza con honestidad tanto sus logros como las cuestiones abiertas (por ejemplo, la problemática del pluralismo eclesial y cómo conjugarlo con la unicidad de la Iglesia). El tono general –fiel al espíritu de la colección– es de optimismo crítico: reconoce las dificultades en el camino a la unidad plena, pero reafirma la validez profética de la visión conciliar, invitando a persistir en el camino trazado. No en vano, el autor describió estos documentos conciliares como «un cántico al diálogo en la vida de la Iglesia» durante la presentación del libro, subrayando que el diálogo ecuménico inaugurado por Unitatis redintegratio es parte esencial de ese canto.
Reflexiones críticas sobre temas específicos del Decreto Unitatis Redintegratio
1. El ecumenismo católico «no oficial» antes del Vaticano II: una brisa del Espíritu más allá de las estructuras [cap. 6]
El capítulo sobre el ecumenismo católico no oficial, dentro del tomo II del Comentario Teológico a los Documentos del Concilio Vaticano II, ofrece una reconstrucción amplia, rica y matizada de los movimientos, autores e iniciativas que, al margen de la oficialidad eclesiástica, fueron preparando el terreno para el giro ecuménico que asumiría el concilio. La tesis central del texto es clara: mientras el aparato eclesial oficial mostraba reservas, silencios o resistencias ante el ecumenismo, numerosos creyentes, teólogos y religiosos —inspirados por la experiencia de las guerras mundiales y una renovada búsqueda de
unidad— respondían al soplo del Espíritu abriendo caminos teológicos, espirituales y existenciales de reconciliación interconfesional.
Uno de los puntos de arranque es el Movimiento de Oxford y el pensamiento de John Henry Newman, quien ya en el siglo XIX intuía la necesidad de una catolicidad más abierta, así como la Escuela de Tubinga, que, junto con la nouvelle théologie, inició un decisivo alejamiento del neoescolasticismo y del rígido tomismo dominante, cuyos frutos conocemos bien mediante el antimodernismo católico. Este nuevo impulso teológico, anclado en la Escritura, los Padres de la Iglesia y la liturgia, fructificó en nombres como Henri de Lubac, Marie–Dominique Chenu, Jean Daniélou, Yves Congar o Teilhard de Chardin. Especial atención merece la obra temprana de Congar Chrétiens désunis (1937), así como Vraie et fausse réforme dans l’Église (1950), ambas claves para fundar un ecumenismo católico de base doctrinal sólida y apertura pastoral, que le costó el rechazo del Santo Oficio hasta su rehabilitación por Juan XXIII[14].
A nivel institucional, el capítulo destaca las publicaciones y centros que fomentaron el diálogo ecuménico desde la periferia eclesial: la revista Istina en Francia (antes Russie et Chrétienté), Irénikon en Bélgica, Una Sancta en Alemania, Unitas en Italia, y Kosmos en Oekumene en los Países Bajos (España era bien ajena a estas realidades de altura teológica). Muchas de estas iniciativas se articulaban con centros de estudio o comunidades religiosas, como el Monasterio de Chevetogne fundado por Lambert Beauduin, o el Centro Istina dirigido por Dumont, anticipando una colaboración fecunda entre teología, espiritualidad y compromiso por la unidad.
Asimismo, se analizan experiencias comunitarias profundamente innovadoras como la Comunidad de Taizé —nacida del impulso de Roger Schutz y sus hermanos protestantes—, que desde 1949 encarna un modelo de vida común ecuménica, primero entre reformados y luego con católicos. Lo mismo puede decirse de la Comunidad de Grandchamp, comunidad femenina interconfesional, y de los diálogos informales pero profundos de grupos como Les Dombes o el Círculo Jaeger-Stählin en Alemania.
El capítulo culmina destacando el decisivo papel del sacerdote Paul Couturier, renovador espiritual de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, quien trasladó su énfasis desde el retorno de los herejes hacia la conversión conjunta de todos los bautizados al querer de Cristo. Su célebre lema —«Orar por la unidad de la Iglesia de Jesucristo como y cuando Él quiera»— transformó la lógica eclesial de la Octava de Oración, contribuyendo a su eventual institucionalización compartida con el Consejo Mundial de Iglesias[15].
La evaluación crítica de este recorrido invita a considerar que el ecumenismo católico no nació con Unitatis redintegratio, sino que fue precedido por un potente tejido espiritual, intelectual y pastoral de iniciativas proféticas. Aunque «no oficiales», estas voces fueron ensanchando las fronteras de lo posible, desafiando la rigidez romana con propuestas concretas, generosas y profundamente cristianas. A menudo perseguidas, silenciadas o incomprendidas, representan la acción del Espíritu Santo operando a través del sensus fidelium, tal como san Vicente de Lérins afirmaba: «In ipsa autem catholica Ecclesia
magnopere curandum est, ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est»[16].
Este «ecumenismo desde abajo» anticipa así una teología que será recibida en el Concilio como «verdadera y justa reforma» (Congar), marcando un antes y un después en la relación de la Iglesia católica con los demás cristianos. No fue tanto un giro repentino como una conversión progresiva forjada en la fidelidad, la oración compartida y la experiencia concreta de comunión.
2. Una orientación ecuménica en busca de forma: crítica a una propuesta conciliar aún en gestación [cap. 6]
Desde su origen, el Concilio Vaticano II fue anunciado con una intención explícitamente ecuménica. La decisión del papa Juan XXIII de hacerlo público el 25 de enero de 1959, durante las Vísperas de la Conversión de san Pablo en la basílica de San Pablo Extramuros, y coincidiendo con la clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, constituye un dato elocuente. Pero conviene matizar críticamente hasta qué punto esta orientación era más de estilo que de fondo, más de deseo que de definición.
En su primera declaración pública, Roncalli mencionaba dos celebraciones: un sínodo romano y un concilio «ecuménico», término que, en el contexto católico romano, conservaba todavía su sentido técnico tradicional, referido a la asamblea del episcopado universal bajo la autoridad del pontífice romano. No obstante, en el mismo discurso se desliza ya una intuición que trasciende lo intraeclesial: el Concilio será también una llamada «a los hermanos separados» a la unidad querida por Cristo, lo que implicaba —aunque sin formularlo aún claramente— la apertura al diálogo con otras confesiones cristianas no católicas[17].
Esta aparente paradoja —entre una eclesiología aún marcada por el unionismo y una apertura ecuménica de nuevo cuño— aparece también en la encíclica Ad Petri Cathedram (1959), donde el papa reafirma su «caridad ardiente» hacia los cristianos no católicos, pero en un tono todavía propio del modelo del «retorno»[18]. Este sesgo está presente en el radio–mensaje inicial de Juan XXIII tras su elección, donde, con un tono afectuoso pero paternalista–autoritaria, invita a las iglesias separadas a «volver a la casa» de sus orígenes. Se mantiene, pues, la categoría de centralidad eclesial católica, todavía no corregida por el giro dialogal del ecumenismo posterior. ¿Acaso el desarrollo del Concilio se le escapó de las manos al papa convocante, o fue precisamente eso lo que deseaba, aun sin saberlo con plena certeza, guiado más bien por una intuición espiritual no del todo comprendida, pero profundamente inspirada por el Espíritu?
Resulta comprensible que esta formulación inicial suscitara reservas entre otros interlocutores cristianos. El pastor reformado Willem Visser’t Hooft, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, expresó su preocupación por la posibilidad de que el Vaticano impulsara un «ecumenismo paralelo» desconectado de los esfuerzos ya
emprendidos por los organismos multilaterales de diálogo intereclesial[19]. No fue el único. Desde la Ortodoxia y desde el protestantismo histórico se observó con expectación crítica el proceso conciliar, temiendo que no pasara de ser una actualización intra-católica sin efectos reales de comunión.
El curso posterior del Vaticano II desmintió en buena parte estas sospechas. La orientación ecuménica no se limitó al Decreto Unitatis redintegratio, sino que impregnó transversalmente otros documentos, como la Lumen gentium, la Dei Verbum o incluso la Nostra aetate. Así lo interpreta el teólogo Christoph Theobald, quien ve en la «pastoralidad» el principio hermenéutico del Concilio, necesariamente articulado con una dimensión ecuménica de fondo[20].
Ciertamente, en el discurso inaugural Gaudet Mater Ecclesia, Juan XXIII definía como deber de la Iglesia «trabajar con toda actividad» para alcanzar la unidad querida por Cristo[21], lo que refleja una voluntad explícita de inserción de la causa ecuménica en la estructura misma del evento conciliar. Su sucesor, Pablo VI, confirmará esta dirección al abrir la segunda sesión conciliar, reconociendo como uno de sus fines primordiales la reconciliación con «los otros cristianos», según sus propias palabras[22].
Pero siempre puede criticarse la insuficiencia formal del Unitatis redintegratio al quedar redactado como simple Decreto. Esta cuestión ha sido abordada con frecuencia en la teología ecuménica posterior, pues, tratándose de uno de los objetivos fundacionales del Concilio, hubiera sido más coherente otorgarle categoría de Constitución. La respuesta habitual —que apela a la transversalidad del ecumenismo en todo el corpus conciliar— resulta válida solo en parte, ya que la institucionalización del ecumenismo católico aún carece, hoy en día, de un corpus magisterial plenamente sistemático y jerárquicamente fuerte.
El caso de Mons. Volk, miembro del Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, ilustra bien esta tensión. En su intervención final sobre el esquema De ecclesia, criticó que el texto careciese de «sabor evangélico» y no resultase inteligible ni atractivo ni para católicos, ni para separados, ni para el mundo secular. Señalaba, en ese contexto, que el carácter pastoral y el impulso ecuménico no podían disociarse de la exposición dogmática, pues esta debía presentarse como Buena Noticia[23]. Esta perspectiva, lejos de ser anecdótica, representa una exigencia teológica de fondo: el ecumenismo no puede ser un «añadido», sino el modo evangélico de presentar la fe de la Iglesia en estos momentos de la «historia de la salvación».
En definitiva, aunque el Concilio supuso un punto de inflexión, cabe afirmar que el ecumenismo católico sigue necesitando un desarrollo dogmático y pastoral más audaz, más atrevido y abierto. Como lo expresó san Vicente de Lérins —citado por el cardenal Newman—, el desarrollo doctrinal legítimo es aquel que mantiene la identidad sustancial
en lo esencial, pero progresa en claridad, profundidad y extensión[24]. El ecumenismo actual, anclado aún en fórmulas ambiguas o condicionadas por contextos preconciliares, necesita una nueva formulación acorde con ese criterio de profectus fidei, es decir, de maduración orgánica en fidelidad al Evangelio.
3. Observadores no católicos y Consejo Mundial de Iglesias en el Vaticano II: entre el testimonio, la gracia y la historia [8]
Una de las dimensiones más significativas, y a la vez menos desarrolladas por algunos manuales recientes como el de Rafael Vázquez Jiménez, es la referida al papel de los observadores no católicos y al eco ecuménico más amplio que suscitó el Concilio Vaticano II entre las iglesias y comunidades cristianas. La introducción de esta orientación abiertamente ecuménica —respaldada ya en el mismo acto de convocatoria del Concilio por parte de Juan XXIII, y consolidada por Pablo VI— se expresa con claridad tanto en la constitución Humanae salutis (1961) como en el discurso inaugural Gaudet mater ecclesia (1962). En estos textos, el Concilio se presenta como un «abrazo» de reconciliación en el que la Iglesia católica se ofrece como mediadora y servidora de la unidad querida por Cristo.
Sin embargo, esta apertura no brota de un vacío. Como han subrayado estudios recientes —entre ellos Gabriel Flynn y John O’Malley—, el Concilio encuentra sus raíces en el llamado «ecumenismo católico no oficial», expresado en las décadas previas a través de comunidades como Taizé o Les Dombes, el Círculo Jaeger–Stählin, así como en pensadores como Paul Couturier, Max Metzger, John Henry Newman y, sobre todo, Yves Congar. Este «humus preparatorio» no fue estrictamente institucional, pero sí teológico–espiritual, y dio lugar a un clima propicio para la recepción ecuménica del evento conciliar.
En el estudio de Vázquez —aunque destaca el papel del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, liderado por el cardenal Bea— no se hace justicia al impacto concreto que los observadores protestantes, anglicanos, ortodoxos y metodistas tuvieron en el tono y los contenidos del Concilio. A figuras como Albert Outler, Lucas Vischer, Roger Schutz, Alex Schmemann o Max Thurian, se deberían añadir autores de la talla de Oscar Cullmann, Karl Barth y José Míguez Bonino. Todos ellos no solo siguieron con atención el desarrollo conciliar, sino que ofrecieron valoraciones lúcidas, casi siempre optimistas, sobre la transformación eclesial que en él se estaba operando.
Oscar Cullmann, teólogo luterano y observador oficial, afirmaba al respecto: «El influjo ecuménico de la renovación bíblica se manifestó no solo en el texto del decreto sobre ecumenismo […]. Ya el hecho de que observadores no católicos pudieran participar en un concilio de la Iglesia católica, pero también la deferencia, la confianza y el tacto con el que fuimos tratados, fueron notables. […] Se nos introdujo en todos los secretos, incluso en aquellos de los que la Iglesia católica no siempre obtenía buena fama»[25].
Este reconocimiento fue compartido por Albert Outler, quien describía el grupo de observadores como «una comunidad espiritual informal», no exenta de tensiones internas,
pero profundamente conmovida por la experiencia de un diálogo real. El metodista estadounidense hablaba incluso de una gracia desencadenada que había irrumpido en la vida de la Iglesia, generando en muchos una esperanza ecuménica antes impensable.
Junto a estas memorias personales, cabe recordar que los números también hablan por sí solos: desde 54 observadores en la primera sesión hasta 106 en la cuarta, con representación diversa de iglesias ortodoxas, comuniones anglicanas, comunidades reformadas y evangélicas, así como delegados ecuménicos independientes. Su presencia —aunque sin voz ni voto— fue acogida con una notable hospitalidad y transparencia, como ellos mismos lo afirmaron públicamente. El Reglamento conciliar (art. 18) les permitía asistir a las congregaciones generales y sesiones públicas, así como recibir todos los documentos y esquemas, e incluso remitir observaciones por escrito al Secretariado.
Por otra parte, el texto del Unitatis redintegratio, si bien recoge avances doctrinales fundamentales —como el reconocimiento de los «elementos de santificación y de verdad» en las otras iglesias y comunidades eclesiales (UR, 3) y la superación del lenguaje ofensivo del pasado—, no explicita suficientemente la influencia que esta experiencia viva de diálogo tuvo en el estilo del Concilio. En este sentido, resulta decepcionante que algunos comentarios teológicos contemporáneos no desarrollen un excursus sobre el papel del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en la recepción y valoración del Vaticano II.
El CMI, aunque no participó como entidad formal, fue informado del desarrollo del Concilio y representado en los trabajos por delegados relevantes. En sus valoraciones institucionales posteriores —especialmente tras la creación del Grupo Mixto de Trabajo Católico–CMI en 1965—, ha subrayado el hito histórico que significó el decreto Unitatis redintegratio, no solo como una apertura doctrinal, sino como un gesto eclesial de escucha y de conversión.
En 2015, con motivo del 50º aniversario del decreto, The Ecumenical Review (revista oficial del CMI) publicó un número monográfico donde se afirmaba que «el Vaticano II fue un parteaguas en la historia del cristianismo moderno», y se reconocían al menos dos consecuencias clave:
- La regularización de la relación entre el CMI y la Iglesia católica romana, con intercambios teológicos sistemáticos, publicaciones conjuntas y oraciones ecuménicas anuales.
- La ampliación del propio Consejo Mundial, que pasó de ser un organismo dominado por iglesias protestantes de Europa y Norteamérica, a uno más diverso, con creciente presencia de Iglesias ortodoxas, pentecostales y del Sur global[26].
Estas valoraciones —que faltan en el comentario de Vázquez— permitirían conectar el rigor teológico con la dimensión pastoral, simbólica y espiritual del Concilio. No se trata solo de doctrinas, sino de gestos, encuentros, lenguajes y relaciones. Lo ecuménico no puede reducirse al decreto Unitatis redintegratio; fue más bien un espíritu transversal que permeó los textos y los corazones, que se expresó en la configuración del aula conciliar,
en el trato con los «otros» y en la conciencia de estar, por fin, «aprendiendo a escucharnos como hermanos», como recordó el propio Pablo VI en 1967 ante una delegación del CMI.
Desde esta óptica, integrar las memorias, valoraciones y consecuencias del ecumenismo vivido en el aula conciliar no es un lujo historiográfico, sino una exigencia hermenéutica y teológica. Incluir esta orientación amplia, relacional y testimonial haría más fecundo el comentario teológico del Concilio, y lo situaría verdaderamente en el horizonte que él mismo proclamó: el de la unidad querida por Cristo «praesertim in veritate et caritate» —sobre todo en la verdad y en el amor— (UR, 1)[27].
4. Karl Barth y el Vaticano II: ¿Un Concilio de reforma?
Entre las figuras protestantes que más profundamente reflexionaron sobre el Concilio Vaticano II destaca el teólogo suizo Karl Barth (1886–1968), considerado, con justicia, el mayor representante de la teología reformada del siglo XX. Aunque invitado oficialmente por la Santa Sede como observador, su delicado estado de salud le impidió asistir a las sesiones conciliares, aunque su implicación con el Concilio no fue menor: en 1966 viajó a Roma con el propósito de dialogar con los principales protagonistas del «aggiornamento». Mantuvo conversaciones con teólogos influyentes como Karl Rahner y Joseph Ratzinger, y fue recibido en audiencia privada por Pablo VI, lo que da cuenta del reconocimiento y respeto que su figura suscitaba también en ámbitos católicos.
Barth acudió a Roma no como visitante protocolario, sino como teólogo en búsqueda. Su estancia estuvo motivada por una serie de preguntas teológicas de fondo: ¿ha sido el Vaticano II un verdadero concilio de reforma?, ¿qué significa realmente el aggiornamento? ¿Cuál es la comprensión eclesiológica que subyace a los textos conciliares? ¿Hasta qué punto el Concilio ha abierto la Iglesia romana al mundo moderno sin sacrificar su fidelidad al Evangelio y la Tradición? Estas preguntas no eran inquisitivas, sino fraternas, y reflejaban una actitud hondamente interesada por el camino emprendido por el catolicismo contemporáneo.
En su análisis de los documentos conciliares, Barth prestó especial atención a la Constitución dogmática Dei verbum, texto que consideró como uno de los más importantes del Concilio. Valoró positivamente su orientación hacia la centralidad de la Palabra de Dios y su esfuerzo por redescubrir el lugar de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Sin embargo, expresó reservas ante el hecho de que el texto mantuviera una relación prácticamente equitativa entre Escritura, Tradición y Magisterio, lo cual —desde una perspectiva protestante— diluía la primacía de la Palabra escrita y suscitaba preocupación teológica.
A pesar de estas reservas, Barth percibió el Concilio como un verdadero movimiento de renovación eclesial, con consecuencias que no afectaban únicamente al catolicismo, sino también al conjunto del protestantismo. En un gesto poco habitual para un teólogo reformado, Barth reconoció que la Iglesia católica podía estar adelantándose a las iglesias protestantes en su esfuerzo de fidelidad a la Palabra de Dios revelada. Esta afirmación,
lejos de ser una crítica, constituía una interpelación fraterna y autocrítica al protestantismo, invitándolo a examinar su propia necesidad de reforma.
Durante un encuentro en 1967 con estudiantes del Instituto Ecuménico de Bossey, Barth hizo pública su interpretación del Concilio Vaticano II como un momento eclesial de gran trazo, subrayando varios logros clave que, a su juicio, expresaban una orientación evangélica del acontecimiento conciliar[28]:
- Superación del dualismo Escritura–Tradición: Barth reconoció que el Concilio había otorgado a la Sagrada Escritura un peso inédito en la teología y en la vida eclesial católica. Este giro era, según él, impensable cincuenta años antes y señalaba un paso hacia la ecclesia semper reformanda.
- Cristocentrismo de los documentos conciliares: Cristo emerge en el Vaticano II como figura central de la Revelación y guía de la vida eclesial. Esta orientación cristológica, apuntó Barth, tenía consecuencias profundas para la comprensión de la Iglesia, de la misión y de la relación entre fe y mundo.
- Desclericalización de la Iglesia: La centralidad del laicado y la redefinición del ministerio jerárquico fueron interpretadas por Barth como un signo de renovación evangélica, que abría paso a una Iglesia menos piramidal y más participativa.
- Apertura ecuménica y mundial: Finalmente, destacó como logro mayor del Concilio la superación del aislamiento confesional. La Iglesia católica, según Barth, abandonaba su autorreferencialidad y la separatidad para dialogar con otras iglesias, otras religiones y el conjunto de la humanidad.
En conjunto, Barth reconoció en el Vaticano II una inflexión histórica en la vida del cristianismo occidental. No se trataba de una renuncia de la Iglesia católica a su identidad y esencia, sino de un replanteamiento honesto y valiente de su ser y misión en el mundo, a la luz del Evangelio de Jesucristo. Desde su anclaje reformador, este cambio podía y debía inspirar también a las iglesias protestantes, cuya fidelidad a la Palabra revelada corría el riesgo de convertirse en ortodoxia inmóvil si no iba acompañada de renovación continua y encarnación histórica.
En definitiva, la valoración de Karl Barth del Vaticano II —aunque matizada por su crítica bíblica y dogmática— fue eminentemente positiva. Consideró el Concilio como un acontecimiento de reforma y gracia, un testimonio de que incluso en las estructuras más consolidadas puede soplar el viento del Espíritu. Y como tal, exigía una respuesta ecuménica también desde el mundo protestante. Por último, estimo que la ausencia de una reflexión conciliar desde el matiz de Karl Barth empobrece sensiblemente el texto que aquí se reseña.
5. El protestantismo español ante el Concilio Vaticano II y el ecumenismo: tensiones, esperanzas y omisiones 363–388
Este capítulo viene a complementar y profundizar el análisis de la recepción del Concilio Vaticano II en el contexto español, enfocándose en una dimensión apenas esbozada en la obra colectiva dirigida por Rafael Vázquez Jiménez: la respuesta del protestantismo español ante el acontecimiento conciliar y la posterior evolución del ecumenismo. Aunque dicha obra ofrece una visión certera y bien documentada de cómo fue asumido el Concilio por parte de la jerarquía católica española, lo hace desde un anclaje exclusivamente intraeclesial, sin prestar atención al modo en que otras confesiones cristianas —en particular, las iglesias evangélicas e históricas protestantes— vivieron, interpretaron y valoraron aquel giro eclesiológico de alcance universal.
En efecto, se constata en dicha obra un notable esfuerzo por sistematizar los desarrollos del ecumenismo católico en España, especialmente en su fase inicial de implementación, subrayando con acierto los pasos dados por algunos obispos, delegaciones y centros de formación en clave de apertura al diálogo interconfesional. Sin embargo, esta presentación adolece, en ciertos pasajes, de una exposición algo apresurada y triunfalista, que deja en la penumbra los claroscuros del proceso: resistencias internas, omisiones pastorales, ambigüedades doctrinales y no pocas tensiones institucionales que han marcado el ecumenismo postconciliar en el ámbito español.
A ello se suma la ausencia casi total de la voz protestante, ya sea como interlocutor crítico, como agente eclesial con trayectoria propia, o como sujeto de recepción activa del Concilio. De este modo, el protestantismo español queda desplazado a una posición implícita o pasiva, como simple destinatario de la iniciativa católica, sin que se explore la diversidad de sus reacciones, los retos internos que enfrentó o las reservas teológicas y eclesiológicas que suscitó el Vaticano II en sus distintas ramas denominacionales.
Este capítulo, por tanto, se propone llenar ese vacío y reequilibrar la narrativa general del ecumenismo en España, incorporando la contingencia del mundo evangélico y reformado. Desde una mirada crítica y constructiva, se abordarán tanto los signos de esperanza como las perplejidades, las tensiones doctrinales y los desafíos pastorales que marcaron —y siguen marcando— la relación del protestantismo español con el espíritu y las decisiones del Concilio Vaticano II. Solo así se podrá ofrecer una comprensión más amplia, plural y fiel a la realidad histórica y teológica, en coherencia con el espíritu de diálogo al que el propio concilio convocó a todos los cristianos.
En efecto, uno de los silencios más llamativos del volumen Comentario Teológico a los Documentos del Concilio Vaticano II, coordinado por Rafael Vázquez Jiménez, es la total ausencia de un análisis del protestantismo español en relación con el Vaticano II. En una obra que pretende ofrecer una lectura contextualizada del Concilio desde el prisma eclesial hispano, este olvido resulta, cuando menos, sintomático. A diferencia de otras confesiones que participaron como observadoras en el evento conciliar, el protestantismo español de los años sesenta vivía aún en situación de semi-clandestinidad, a menudo marginado y perseguido tanto social como jurídicamente. Su voz, aunque tenue, existía, y su recepción del Concilio fue tan cauta como esperanzada.
En efecto, durante los años del Vaticano II (1962–1965), las iglesias evangélicas en España se desarrollaban en las llamadas «catacumbas» del régimen franquista,
nacionalcatólico, soportando la presión de una legislación permeada por la censura católica más férrea que les negaba visibilidad institucional y restringía su derecho de culto y asociación. En ese contexto, la apertura ecuménica promovida por el Concilio fue acogida con cierta simpatía por algunos sectores del protestantismo español, en particular por las denominadas iglesias históricas —como la Iglesia Evangélica Española, la Iglesia Española Reformada Episcopal, los luteranos de comunidades extranjeras asentadas en España y algunas iglesias bautistas vinculadas a la UEBE—, que percibieron en ella un cambio significativo en la actitud de la Iglesia católica romana. Esta nueva orientación contrastaba con las condenas previas, que durante décadas habían legitimado una política de discriminación y exclusión religiosa en el país, especialmente durante la vigencia del nacionalcatolicismo[29].
No ocurrió lo mismo con otras expresiones del protestantismo y del evangelismo español, especialmente entre las iglesias de carácter evangélico o pentecostal, como las agrupadas en la Alianza Evangélica Española (AEE), las asambleas de Dios o las iglesias de los Hermanos, donde predominó una actitud más recelosa o distante. Aún mayor fue la desconfianza entre las formaciones radicales no eclesiales, como los adventistas, los testigos de Jehová o los mormones, consideradas por las autoridades y por amplios sectores como sectas heterodoxas peligrosas, lo que agravó su ya precaria situación de marginación.
La distinción de trato por parte del régimen franquista y del estamento eclesial católico no fue uniforme. Mientras que las iglesias protestantes históricas gozaron de un cierto margen de tolerancia —aunque siempre dentro de una vigilancia y subordinación jurídica estrecha—, los grupos evangélicos pentecostales y las minorías no trinitarias o de origen norteamericano fueron objeto de mayor represión y sospecha, tanto ideológica como religiosa. Solo a partir del Concordato de 1953 entre España y la Santa Sede[30] y, de manera más decisiva, con la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa de 1967[31], se comenzó a articular un marco legal limitado, pero significativo, para el reconocimiento parcial de las confesiones no católicas[32].
En este proceso de apertura gradual, el Concilio Vaticano II actuó como catalizador teológico y pastoral, al redefinir el lugar de los «hermanos separados» y promover el principio de libertad religiosa (Dignitatis humanae) como derecho humano fundamental. Tales desarrollos influyeron, incluso indirectamente, en la evolución de la legislación franquista, ofreciendo una nueva gramática de diálogo que, en décadas anteriores, había sido impensable desde el imaginario eclesiástico dominante.
Esta nueva etapa, si bien todavía insuficiente, permitió en los años siguientes la consolidación institucional del protestantismo español a través de entidades representativas como la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España)[33], fundada oficialmente en 1980 como heredera directa de la Comisión de Defensa Evangélica[34], que había actuado durante el franquismo como único órgano colectivo de interlocución y protección jurídica del mundo evangélico ante los embates del nacionalcatolicismo. Dicha Comisión fue dirigida con lucidez y firmeza durante años por el pastor y abogado bautista José Cardona Gregori, quien más adelante sería el primer secretario ejecutivo de FEREDE.
Este organismo interdenominacional español ha desempeñado desde entonces un papel clave en la defensa de los derechos religiosos, la interlocución jurídica de las entidades evangélicas, el reconocimiento institucional del protestantismo en el marco democrático, así como en el diálogo interconfesional y la interlocución estable con el Estado.
Pese a estos avances, el legado de la desconfianza mutua —alimentado por décadas de exclusión, invisibilidad y discursos apologéticos confrontativos— sigue condicionando hasta hoy buena parte del imaginario interconfesional en España, especialmente entre sectores menos sensibilizados al ecumenismo o marcados por visiones identitarias excluyentes, perjudicando la tarea ecuménica en todas sus dimensiones.
Por primera vez, se reconocían elementos de verdad y santificación en otras comunidades cristianas (UR, n. 3), y se hablaba de «hermanos separados» con un tono de reconciliación y no de anatema[35]. Esta recepción fue desigual. Una parte considerable del evangelismo español —especialmente el de tendencia conservadora o fundamentalista— se mantuvo reticente ante las novedades del Concilio, interpretándolas como ambiguas o insuficientes. La lógica de la confrontación doctrinal seguía pesando más que la lógica del diálogo fraterno. En muchos círculos evangélicos, el ecumenismo fue sospechoso desde el principio, considerado una estrategia para diluir la verdad del Evangelio o incluso
una forma de sincretismo religioso. Estas percepciones, alimentadas por décadas de desconfianza histórica y discursos apocalípticos, se vieron agravadas por la lectura literalista del Apocalipsis, que identificaba a la Iglesia católica con la «Gran Ramera» (cf. Ap 17)[36]. Tales posturas, aunque hoy superadas en parte, aún perviven en determinados sectores evangélicos que resisten toda forma de cooperación ecuménica y rechazan de plano a la Iglesia católica.
Más allá de las reservas teológicas, también influyó una eclesiología centrada en la autosuficiencia denominacional. Aunque se proclama la «Sola Scriptura» como principio normativo y se enfatiza la fidelidad a la Palabra, en la práctica muchas iglesias evangélicas españolas han construido modelos cerrados, estancos, donde la unidad se restringe a la propia red confesional, sin una apertura real hacia otras expresiones del cristianismo. Esta actitud contrasta con la oración de Cristo «para que todos sean uno» (Jn 17:21) y con la exhortación paulina a vivir como «un solo cuerpo y un solo Espíritu» (Ef 4:4). No deja de ser paradójico que, en nombre de la fidelidad bíblica, se margine precisamente uno de los grandes mandatos del Nuevo Testamento: la búsqueda de la unidad visible como signo de credibilidad misionera³.
Por otro lado, resulta especialmente chocante que el mundo evangélico, en general, no solamente el español, prescinda de mandatos expresos del mismo Señor —Jesucristo— a pesar de proclamar como principio normativo supremo la sola Scriptura. Y no se trata de un caso aislado. Prácticas directamente instituidas por Jesús, como la celebración regular de la Cena del Señor (cf. Lc 22:19; 1 Co 11:24–26) o el ejercicio del perdón en su nombre (cf. Jn 20:22–23), son omitidas o desfiguradas en la práctica eclesial sin que ello parezca suscitar inquietud alguna entre muchas comunidades que, paradójicamente, rechazan la Tradición precisamente en nombre de una fidelidad absoluta a la Escritura. Esta incoherencia no solo debilita la autoridad de su testimonio, sino que plantea interrogantes serios sobre la consistencia entre lo que se cree, lo que se proclama y lo que realmente se practica y vive.
A esto se suma una praxis eclesial que, en algunos sectores, distorsiona el equilibrio bíblico entre forma y contenido. La Cena del Señor, por ejemplo, ha dejado de ocupar el lugar central que tuvo en la comunidad apostólica, convirtiéndose en una ceremonia esporádica y desprovista de densidad litúrgica. Mientras que la predicación, la música más estridente y las oraciones espontáneas y en exceso largas dominan el culto, los signos sacramentales pierden su peso simbólico, comunitario y escatológico. Esta desconexión entre forma y fondo es observada con extrañeza desde otras tradiciones cristianas, donde la Eucaristía sigue siendo el corazón de la vida eclesial y significando la permanencia del Misterio cristiano.
No se trata, en absoluto, de desacreditar globalmente la aportación del protestantismo español ni de reducir su diversidad interna. Tampoco se puede olvidar que ha habido, y sigue habiendo, iniciativas evangélicas profundamente comprometidas con el ecumenismo, tanto a nivel teológico como en la práctica de la caridad, la misión conjunta y el diálogo con otras confesiones. Autores como Samuel Escobar o José Grau han ofrecido reflexiones valiosas sobre la unidad cristiana desde una perspectiva bíblica, misionera y ética. Incluso, en las últimas décadas, muchas iglesias evangélicas españolas han participado en plataformas ecuménicas como el Foro Ecuménico Pentecostés, el Grupo Interconfesional de Diálogo o iniciativas comunes con la Iglesia católica, sobre todo en defensa de los derechos humanos y la libertad religiosa[37].
Por ello, la crítica aquí planteada no busca la descalificación, sino una revisión autocrítica. El Concilio Vaticano II representó, en muchos sentidos, una oportunidad histórica para un nuevo comienzo en las relaciones entre católicos y evangélicos. Ignorar esta oportunidad, por miedo, prejuicio o estrechez doctrinal, constituye una pérdida para la credibilidad del testimonio cristiano. Hoy más que nunca, el desafío del protestantismo español es conjugar la defensa firme de la verdad revelada con la práctica de un amor sin exclusiones, que se abra a la escucha, al encuentro y a la cooperación fraterna. Como enseña el apóstol Pablo, no basta con tener razón doctrinal: «Si no tengo amor, no soy nada» (1 Cor 13:2).
A la luz de lo analizado, resulta pertinente una reflexión conclusiva que, sin desmerecer el valioso aporte del texto [pp. 363–388], ponga de relieve las omisiones relativas al tratamiento del protestantismo español. Esta mirada final pretende equilibrar el enfoque ofrecido y abrir el horizonte a una lectura más integradora del ecumenismo en España, que constituye —o debería constituir— uno de los ejes vertebradores de esta colección editada con tanta excelencia por la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).
Epílogo crítico: el protestantismo español como actor silenciado en el relato ecuménico
Aunque el autor menciona en su escrito al protestantismo español y aborda algunas colaboraciones y desafíos compartidos, lo hace de forma general y superficial. Apenas se ahonda en la diversidad interna de estas confesiones, sus posiciones críticas o su recepción diferenciada del Concilio Vaticano II, ni se atiende a las reservas eclesiológicas y escatológicas de los sectores evangélicos más conservadores o carismáticos–pentecostales. La presentación adolece así de una notable carencia: la virtual ausencia del protestantismo español como actor teológico y eclesial. A lo largo del capítulo, las iglesias
evangélicas e históricas aparecen más como receptoras pasivas que como interlocutoras activas del nuevo paradigma conciliar.
Durante el periodo del Concilio (1962–1965), buena parte del protestantismo español vivía bajo estrictas limitaciones legales y sociales, restricciones que afectaban a su acción y presencia activa. En ese contexto, la apertura ecuménica promovida por el Vaticano II fue acogida con esperanza muy cauta por las iglesias históricas —como la Española Reformada Episcopal o la Evangélica Española—, mientras que otras comunidades, como las bautistas, pentecostales o evangélicas conservadoras, mostraron mayor recelo o incluso franco rechazo. Este mosaico de actitudes no se refleja con la suficiente claridad en la obra, como tampoco se presenta adecuadamente el contexto histórico vivido por estas comunidades, lo que empobrece el retrato del ecumenismo en clave verdaderamente interconfesional.
Además, se omiten figuras e instituciones clave como el abogado y pastor bautista José Cardona Gregori —verdadero motor organizativo del protestantismo español—, así como teólogos que dejaron una impronta significativa en la implantación del evangelismo en nuestro país, como José Grau y José María Martínez. Tampoco se hace referencia a organismos fundamentales como la extinta Comisión de Defensa Evangélica, matriz de la actual FEREDE. Igualmente, no se analiza la repercusión del Concilio en la evolución de la legislación religiosa española, condicionada por la tutela de sectores eclesiásticos estrechamente vinculados al aparato ideológico del franquismo, ni se reconocen las contribuciones protestantes en plataformas conjuntas como el Foro Ecuménico Pentecostés o el Grupo Interconfesional de Diálogo.
Por ello, proponemos que en una futura revisión editorial del texto pudiera incorporarse, a modo de subapartado o bien anexo amplio (por ejemplo, en p. 370), una sección titulada: La recepción del Vaticano II entre las iglesias protestantes en España: entre la esperanza y el recelo. Este bloque, no necesariamente redactado por el autor y editor, permitiría una lectura más fiel a la realidad española y una reconstrucción del ecumenismo como proceso realmente compartido, no exclusivamente católico.
En definitiva, aunque el capítulo recoge con amplitud la evolución del ecumenismo católico en España, su falta de atención al mundo protestante —en su complejidad y pluralidad— representa una limitación importante que debilita la pretensión de contextualizar el Concilio de manera verdaderamente ecuménica en relación con España.
Resumen de las principales omisiones detectadas:
- No se analiza la recepción del Vaticano II por parte del protestantismo español.
- . No se alude a la situación de persecución o semi–clandestinidad que vivieron muchas iglesias evangélicas bajo el franquismo. Una denuncia explícita de esta realidad no solo reviste gran relevancia académica, sino que aporta transparencia, credibilidad y amor por la verdad. Además, abre la posibilidad de actitudes de arrepentimiento eclesial por lo acontecido, algo largamente esperado por las comunidades afectadas y que la Iglesia católica romana en España sigue teniendo pendiente.
- Se omite la reacción crítica de diversos sectores evangélicos ante el lenguaje y la praxis del ecumenismo católico, como la expresada por algunos de sus teólogos
más representativos, entre ellos José Grau Bacells[38], o por figuras destacadas en la difusión del pensamiento evangélico, como Juan Antonio Monroy[39]. - No se mencionan figuras teológicas protestantes relevantes, ni tampoco se hace referencia a los principales órganos institucionales representativos, incluidos aquellos de proyección social, como centros culturales, instituciones teológicas, obras sanitarias, medios de comunicación y otras iniciativas vinculadas a la acción pública evangélica.
- Se ignora la asimetría eclesiológica entre el ecumenismo oficial y las reservas doctrinales del mundo evangélico.
Este epílogo no busca invalidar, ni mucho menos, la valiosa aportación del estudio coordinado por Vázquez Jiménez, sino señalar uno de sus puntos ciegos más relevantes, e invitar a futuras investigaciones que integren, con mayor profundidad, la pluralidad confesional del cristianismo español y su relación con el Concilio Vaticano II.
Dignitatis humanae: comentario teológico (G. del Pozo)
El segundo gran bloque del tomo II corresponde al comentario de Dignitatis humanae, la Declaración sobre la Libertad Religiosa (1965). Este documento, uno de los más innovadores de Vaticano II, es abordado por Gerardo del Pozo[40] con profundidad tanto histórica como sistemática. Dignitatis humanae fue, en efecto, un documento de «difícil gestación y de un gran significado histórico, más que doctrinal», según recordó Martínez Camino, aludiendo a que su contenido supuso un cambio de enfoque en la doctrina tradicional. El comentario de Del Pozo examina detalladamente ese proceso de gestación y las implicaciones teológicas del resultado final.
En primer lugar, se reconstruye la trama conciliar de Dignitatis humanae: desde los primeros esquemas sobre libertad religiosa (que generaron agrias polémicas en el aula conciliar) hasta la aprobación final del documento en la última sesión del Concilio. Del Pozo destaca que Dignitatis humanae fue uno de los textos más controvertidos: obtuvo alrededor de 70 votos en contra —una oposición mucho mayor que la de otros documentos, que en su mayoría se aprobaron casi por unanimidad—. Esto indica la resistencia inicial de un sector de obispos y teólogos a proclamar la libertad religiosa como derecho humano universal, dado que veían en ello una ruptura con posturas previas del magisterio (especialmente con ciertas enseñanzas de Gregorio XVI o Pío IX que condenaban el «liberalismo» religioso).
El comentario narra cómo el Concilio hizo las paces con la modernidad en este punto, pasando de una actitud defensiva frente a la libertad de cultos a una afirmación positiva del derecho de cada persona a no ser coaccionada en materia religiosa. Este giro histórico es analizado apoyándose en las actas conciliares y en los peritos clave, como John Courtney Murray, el jesuita estadounidense cuyo pensamiento sobre libertad religiosa influyó notablemente en la redacción (aunque inicialmente controvertido, terminó siendo aceptado e incorporado al texto final).
Seguidamente, Del Pozo expone el contenido doctrinal de Dignitatis humanae. Se subraya que la declaración no se limita a un pronunciamiento sociológico sobre la relación Iglesia–Estado, sino que enraíza la libertad religiosa en la dignidad de la persona humana, tal como es conocida tanto por la razón como por la revelación. El comentarista explica el principio central del documento: «que el hombre ha de responder libremente a Dios, y por tanto nadie ha de ser forzado a obrar contra su propia conciencia». Se desgranan los argumentos conciliares, incluyendo la referencia a la revelación bíblica (la libertad de fe que Cristo predicó, la práctica de los apóstoles que nunca coaccionaron) y la evolución del pensamiento teológico (desde san Agustín —con su célebre polémica contra los donatistas— hasta Tomás de Aquino, quien reconocía que la fe ha de ser voluntaria). La declaración recoge ese acervo, pero da un paso nuevo al reconocer un derecho civil a la libertad religiosa, que ha de ser protegido en el ordenamiento jurídico de las sociedades.
El comentario de Del Pozo enfatiza cómo Dignitatis humanae concilia la novedad con la continuidad. Por un lado, rompe con ciertas formulaciones antimodernas anteriores, por ejemplo, las condenas del «libertas religionis» en el Syllabus de 1864[41], pero por otro lado se presenta en continuidad con la tradición más profunda de la Iglesia: la idea de que la fe no puede ser impuesta. Se analiza a este respecto la famosa declaración de Pío XII en 1953 sobre que la Iglesia «no considera ilícito» que, en determinadas circunstancias, se tolere jurídicamente la diversidad de cultos –un indicio de apertura que Dignitatis humanae llevaría a su madurez.
Del Pozo argumenta que el Concilio, más que contradecir la doctrina anterior, la desarrolló orgánicamente a la luz de una comprensión más plena de la persona humana en sociedad. En este sentido, cita el hecho de que los papas del siglo XIX «no disponían de una idea clara sobre quién era el sujeto» de los derechos humanos universales —como explicó en la presentación—, pues concebían esos derechos siempre referidos a la verdad (y por tanto solo plenamente válidos para los que poseían la verdad, es decir, para los católicos). Dignitatis humanae clarifica que el sujeto de la libertad religiosa es cada ser humano, independientemente de su confesión, porque la dignidad y los derechos no dependen de la posesión subjetiva de la verdad, sino de la naturaleza humana y la voluntad de Dios salvador (que quiere la adhesión libre, no forzada). Este punto es crucial y Del Pozo lo desarrolla apoyándose en las actas conciliares: muchos Padres declararon en el aula que la dignidad del acto de fe exigía la libertad. El papa Pablo VI, al promulgar la declaración, la calificó de uno de los mayores logros del Concilio precisamente por este reconocimiento de la libertad de conciencia.
Además del aspecto doctrinal, el comentario explora las implicaciones prácticas y la recepción de Dignitatis humanae tras el Concilio. Se resalta cómo esta enseñanza conciliar fue refrendada y profundizada por el magisterio posterior: Pablo VI en su encíclica Ecclesiam suam ya venía reflexionando sobre la apertura de la Iglesia al mundo; Juan Pablo II elevó la defensa de la libertad religiosa a piedra angular de su pontificado, declarándola «fuente y síntesis» de los demás derechos humanos[42]; Benedicto XVI insistió en que la dictadura del relativismo es contraria a la auténtica libertad religiosa; Francisco ha continuado abogando por la protección de las minorías religiosas y el fin de las persecuciones por motivos de fe.
Por su parte el nuevo papa León XIV ha escenificado su relación con la libertad religiosa desde el pleno respeto, «porque la experiencia religiosa es una dimensión fundamental de la persona humana, sin la cual es difícil —si no imposible— realizar esa purificación del corazón necesaria para construir relaciones de paz»[43]. La afirmación anterior demuestra la continuidad magisterial de León XIV con la enseñanza conciliar de Dignitatis humanae
(1965), declaración en la que el Concilio Vaticano II reconoció el derecho de toda persona a la inmunidad de coacción en materia religiosa, fundamentado en su dignidad humana. En sus primeras intervenciones como papa, León XIV recoge explícitamente este legado doctrinal y pastoral de sus predecesores. Pablo VI promulgó Dignitatis humanae al clausurar el Concilio, abriendo el camino para un compromiso renovado de la Iglesia con el respeto a la conciencia y el diálogo interreligioso.
Juan Pablo II fue un paladín incansable de la libertad religiosa —la calificó como «piedra angular del edificio de los derechos humanos»— y escenificó esa prioridad en gestos históricos como el encuentro de oración por la paz en Asís (1986), reuniendo a líderes de diversas religiones en favor de la convivencia pacífica.
Benedicto XVI, por su parte, subrayó que la auténtica libertad religiosa está inseparablemente unida a la búsqueda de la verdad, alertando contra la «dictadura del relativismo» que amenaza tanto la fe como la razón, y defendió el derecho de cada comunidad a vivir su credo sin coerciones estatales.
Francisco profundizó esta senda conciliar al promover la fraternidad entre credos y firmar en 2019 el Documento sobre la Fraternidad Humana de Abu Dabi, que reafirma «la libertad de credo, de pensamiento, de expresión y de acción» para todos los seres humanos.
En este contexto, el papa León XIV se presenta como heredero de una línea ininterrumpida: su magisterio inicial verbaliza el compromiso de la Iglesia con la libertad religiosa como pilar de la dignidad humana y condición indispensable para el diálogo ecuménico, el entendimiento interreligioso y la paz mundial.
Del Pozo integra referencias a estos desarrollos, a excepción, por supuesto, de todo lo relacionado con el nuevo pontífice, mostrando una línea de continuidad viva desde Dignitatis humanae. Igualmente, aborda las controversias postconciliares: por ejemplo, cómo los grupos sedevacantistas o integristas rechazaron la declaración por creerla incompatible con enseñanzas previas, objeciones que el comentario refuta subrayando la correcta hermenéutica de continuidad.
En el plano pastoral, el comentario de Dignitatis humanae remarca la importancia actual del documento: en un mundo donde persisten violaciones a la libertad religiosa (desde la persecución de cristianos en países de mayoría no cristiana, hasta las amenazas a la libertad de conciencia en sociedades secularizadas de tono dictatorial), la enseñanza conciliar sigue siendo profética y vigente. Del Pozo llama a la Iglesia a seguir defendiendo este derecho fundamental de todo ser humano, no solo en beneficio propio sino de todas las confesiones. Así, Dignitatis humanae es presentada como un punto de encuentro con la sociedad contemporánea en la promoción de la dignidad humana. La declaración, si bien nacida en un contexto de Guerra Fría y de regímenes ateos por un lado y nacionalcatólicos por otro, proporciona principios que iluminan también debates actuales, por ejemplo, la laicidad positiva del Estado, el papel público de las religiones o los límites de la objeción de conciencia. El comentario no rehúye estas cuestiones, sino que las toca mostrando la riqueza del texto conciliar para afrontarlas.
En definitiva, Gerardo del Pozo ofrece una lectura profundamente informada de Dignitatis humanae, combinando el relato de cómo el Concilio llegó a proclamar la
libertad religiosa con una reflexión sobre qué significa esa proclamación hoy. La reseña publicada en Ecclesia señala que su aportación ayuda a apreciar la valentía teológica del Concilio al «hacer las cuentas con la modernidad» en materia de derechos humanos[44]. A su vez, el propio autor indicó en la presentación que hay que felicitarse de que el Concilio «se atrevió a afrontar» estos temas espinosos; su comentario, en consecuencia, celebra ese atrevimiento conciliar y al mismo tiempo invita a profundizar teológicamente en él, para sostener la misión de la Iglesia en un mundo plural donde la libertad religiosa sigue necesitándose como garantía de paz y justicia.
En el presente análisis, me centraré en una cuestión que, aunque no tratada directamente por Gerardo del Pozo en su comentario sobre Dignitatis humanae, resulta crucial para una comprensión completa y crítica de la libertad religiosa desde una perspectiva ecuménica: la comparación del pensamiento católico previo al Concilio Vaticano II con la reflexión protestante, particularmente la surgida de la Reforma Radical (anabaptistas y otros movimientos menores).
Para contextualizar adecuadamente esta comparación, abordaré en primer lugar el marco doctrinal católico anterior al Vaticano II, evaluando críticamente el modelo pragmático conocido como teoría de la «tesis e hipótesis». Seguidamente, analizaré la aportación alternativa que supuso la experiencia católica estadounidense, destacando las figuras clave de Jacques Maritain y John Courtney Murray. En tercer lugar, revisaré el impacto del movimiento ecuménico posterior a la Segunda Guerra Mundial, crucial para entender la transformación doctrinal y pastoral católica respecto a la libertad religiosa.
Tras estas consideraciones, examinaré específicamente cómo se articuló la fundamentación bíblica de la libertad religiosa durante los debates conciliares, identificando tanto sus potencialidades como sus limitaciones. Este análisis crítico conducirá naturalmente a una comparación histórica y doctrinal con la postura protestante, comenzando por las intuiciones tempranas de la Reforma—especialmente en Lutero—, avanzando hacia la diversidad y tensiones internas del protestantismo, y culminando con las aportaciones del protestantismo radical, pionero en la defensa de la libertad de conciencia.
Este recorrido histórico–doctrinal facilitará la comprensión del progreso desde la Reforma hasta el Vaticano II, incluyendo las etapas intermedias de la Ilustración y las crisis eclesiales del siglo XIX, que permitirán apreciar la declaración conciliar Dignitatis humanae no como un punto aislado, sino como la culminación provisional de un largo y complejo proceso histórico–teológico hacia una comprensión más profunda y evangélica de la libertad religiosa.
Contexto católico preconciliar y debates sobre la libertad religiosa: Una perspectiva crítica desde la revelación y el ecumenismo
Contexto y antecedentes doctrinales previos al Concilio
Cuando Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, predominaba en la doctrina católica una posición pragmática sobre el Estado católico y la tolerancia religiosa. Este modelo, conocido como teoría de la tesis e hipótesis, diferenciaba entre un ideal teórico —el Estado confesional católico— y una práctica pragmática de tolerancia condicionada por las circunstancias históricas. Originada en el siglo XIX para responder al constitucionalismo liberal derivado de la Revolución Francesa, esta teoría había intentado armonizar la doctrina católica con el surgimiento de libertades modernas, particularmente la libertad religiosa.
Sin embargo, desde una perspectiva crítica, esta teoría resultaba insuficiente y problemática. Más que representar una adaptación profunda al nuevo contexto moderno, reflejaba una resistencia doctrinal y un esfuerzo por mantener categorías premodernas de exclusividad religiosa. La distinción entre tesis e hipótesis no resolvía plenamente la tensión inherente entre autoridad eclesial y autonomía de conciencia, ni reconocía adecuadamente la dignidad humana universal proclamada por las Escrituras y el Evangelio.
La experiencia norteamericana como paradigma alternativo
Frente a este enfoque pragmático europeo, la experiencia histórica de los católicos en Estados Unidos presentó una alternativa crucial. El contexto estadounidense, donde la Primera Enmienda (1791) consagraba una separación cooperativa y benevolente entre Iglesia y Estado, mostraba que era posible preservar la libertad religiosa sin sacrificar la identidad católica.
Esta orientación fue defendida por autores como Jacques Maritain y John Courtney Murray, quienes jugaron un papel decisivo en la formulación de la declaración conciliar Dignitatis humanae. Ambos criticaron fuertemente la teoría pragmática europea, señalando que el ideal de Estado católico confesional carecía de fundamento bíblico y apostólico, siendo más bien producto del absolutismo monárquico moderno.
Desde la crítica que aquí presentamos, aunque la experiencia norteamericana fue positiva, su énfasis excesivo en aspectos jurídicos podía reducir la libertad religiosa a una mera cuestión legal, perdiendo de vista su dimensión profundamente antropológica y evangélica.
Influencia del movimiento ecuménico
Otra fuerza determinante en el proceso de revisión doctrinal fue el movimiento ecuménico surgido tras la Segunda Guerra Mundial. El diálogo abierto con iglesias protestantes y ortodoxas confrontó al catolicismo con sus propias contradicciones en materia de libertad religiosa. Algunas voces protestantes acusaban al catolicismo de oportunismo e incoherencia, especialmente frente a los principios universales proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
Aunque el movimiento ecuménico generó avances significativos, también puso en evidencia resistencias internas. Figuras conservadoras, como el cardenal Alfredo Ottaviani, defendieron posturas tradicionales que rechazaban la libertad religiosa universal en nombre de una supuesta supremacía de la verdad católica. Este conflicto interno evidenció la necesidad urgente de una autocrítica más profunda y auténticamente evangélica dentro del catolicismo romano.
Debate sobre la fundamentación bíblica de la libertad religiosa
Uno de los debates centrales durante la elaboración de Dignitatis humanae fue precisamente la relación entre libertad religiosa y revelación. Teólogos como Yves Congar defendieron con fuerza que la libertad religiosa debía fundamentarse en la narrativa bíblica de salvación, donde Dios crea al ser humano libre y lo acompaña hacia la plena realización de esta libertad en Cristo.
Finalmente, por consideraciones pastorales y ecuménicas, el texto conciliar priorizó argumentos racionales y jurídicos, más fácilmente accesibles a personas de todas las creencias. Este enfoque fue prudente, pero también presentó una limitación crítica: la ausencia de una fundamentación explícita en la revelación bíblica debilitó la profundidad teológica y evangélica del documento.
Reflexión crítica: límites y potencialidades del texto conciliar
Desde esta perspectiva crítica, aunque Dignitatis humanae representó un avance histórico importante, no agotó todas las posibilidades teológicas ni evangélicas que el tema ofrecía. La declaración conciliaba novedad y continuidad, rompiendo ciertamente con formulaciones antimodernas anteriores (como las condenas del Syllabus de 1864), pero mantuvo cierta ambigüedad respecto a la coherencia con la tradición más profunda de la Iglesia.
Este análisis invita a una profundización futura, recuperando plenamente el fundamento evangélico y antropológico de la libertad religiosa. Tal tarea, lejos de ser un mero ejercicio académico, es esencial para que la Iglesia sostenga un diálogo fructífero y auténtico con un mundo plural, y para que pueda ofrecer un testimonio creíble y evangélico de la libertad otorgada por Dios a toda la humanidad.
Reforma y Contrarreforma: Entre la libertad de conciencia y la condena del error
La irrupción de la Reforma protestante en el siglo XVI supuso un terremoto teológico, eclesial y político sin precedentes en la historia del cristianismo occidental. Lejos de ser únicamente una fractura doctrinal, constituyó la manifestación de tensiones acumuladas durante siglos en torno a la autoridad, la verdad y la libertad. El impulso de figuras como Martín Lutero, Juan Calvino o Ulrico Zuinglio expresó una doble dinámica: por una parte, la urgencia de retornar a la centralidad del Evangelio; por otra, una crítica profunda al poder eclesiástico establecido. La Contrarreforma católica, por su parte, respondió con energía y sistematicidad, reafirmando la unidad doctrinal y la autoridad magisterial, al tiempo que impulsaba importantes reformas internas.
En esta tensión entre reforma y reacción, surgió un tema que no siempre ha sido tratado con la profundidad que merece: la libertad de conciencia. Aunque el Concilio Vaticano
II, en la declaración Dignitatis humanae, reconocería este derecho como expresión de la dignidad humana, no puede ignorarse que fueron pensadores y movimientos surgidos en el seno del protestantismo —y muy especialmente de la llamada Reforma radical— quienes anticiparon esta afirmación desde el riesgo y la persecución, mucho antes de que fuera admitida por el magisterio católico.
1. Lutero: la conciencia frente a la institución
La figura de Martín Lutero (1483–1546) es emblemática para comprender la conexión entre disidencia y conciencia. Su célebre intervención en la Dieta de Worms (1521) —«no puedo ni quiero retractarme, porque ir contra la conciencia no es justo ni seguro»— se ha convertido en símbolo de la afirmación de la libertad interior frente a toda coacción externa. Para Lutero, el criterio último de la verdad era la Sagrada Escritura, interpretada bajo la guía del Espíritu Santo y con primacía sobre cualquier autoridad eclesial o conciliar. Aunque no negaba la función de la autoridad, la subordinaba al juicio de la Palabra de Dios.
Sin embargo, esta reivindicación de la conciencia individual como lugar teológico no estuvo exenta de tensiones. El mismo Lutero, en contextos de conflicto, no siempre fue coherente con su propia doctrina, apoyando incluso la represión violenta de movimientos que, como la revuelta campesina, cuestionaban el orden establecido en nombre del Evangelio. La conciencia, por tanto, se convirtió en una bandera con múltiples interpretaciones y, a veces, con aplicación desigual.
2. Pluralización protestante: ¿libertad o fragmentación?
El dinamismo reformador desembocó pronto en una pluralización doctrinal y eclesial sin precedentes: luteranos, reformados, anabaptistas, anglicanos, y más adelante metodistas, congregacionalistas, bautistas, entre otros. Esta diversidad manifiesta una fe viva, capaz de interpretar contextos distintos; pero también puso de relieve la dificultad para sostener una unidad confesional sin imponer uniformidad.
Paradójicamente, dentro del protestantismo mismo surgieron formas de represión similares a las que se habían criticado en el catolicismo medieval. Los anabaptistas, considerados herejes tanto por católicos como por protestantes magisteriales, sufrieron duras persecuciones. El propio Lutero justificó el uso de la fuerza contra quienes rompían el orden establecido, y Calvino apoyó la condena a muerte de Miguel Servet, ejecutado en 1553 por su negación de la Trinidad, con la aquiescencia del Consejo de Ginebra.
Estos casos muestran que el problema de la intolerancia religiosa no desapareció con la Reforma, sino que adquirió nuevas formas dentro de la misma lógica confesional de control doctrinal.
3. Las primeras voces por la libertad de conciencia
Pese a las contradicciones, fue dentro de ciertos círculos protestantes donde surgieron las primeras formulaciones teológicas coherentes de la libertad de conciencia. Uno de los pioneros fue Sebastian Castellion (1515–1563), quien, horrorizado por la ejecución de Servet, replicó a Calvino con la famosa frase: «Matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre». Castellion defendió que el error doctrinal no justificaba
la violencia, y que la autoridad espiritual debía distinguirse radicalmente del poder coercitivo del Estado.
Junto a él, los bautistas ingleses y los cuáqueros desarrollaron en los siglos siguientes una sólida teología de la libertad religiosa, basada en la primacía de la conciencia iluminada por el Espíritu, el rechazo a toda forma de coacción religiosa y la separación entre Iglesia y poder político. Estas convicciones influirían profundamente en las futuras declaraciones modernas sobre derechos humanos y libertad religiosa.
4. La Contrarreforma: entre reforma interna y cerrazón institucional
La respuesta católica a la Reforma se materializó principalmente en el Concilio de Trento (1545–1563). Este concilio, lejos de ser un mero rechazo, fue también un esfuerzo de clarificación doctrinal y reforma interna. Se reafirmó la autoridad del Magisterio, la unidad sacramental, la centralidad de la Tradición y se reforzaron los mecanismos eclesiales de control para evitar el avance del error.
No obstante, esta reacción trajo consigo una consolidación de una Iglesia fuertemente jerárquica y confesional, que por siglos vinculó la verdad con la uniformidad, y la unidad con la exclusión del disenso. Se intensificaron los procesos inquisitoriales, se extendieron los índices de libros prohibidos y se estableció una cultura del recelo frente a la modernidad incipiente.
5. Germinación de la tolerancia y tránsito hacia el derecho
La experiencia devastadora de las guerras de religión en Europa —Francia, Alemania, Países Bajos, Inglaterra— acabó mostrando que la unidad impuesta por la fuerza solo produce destrucción. Desde el siglo XVII comenzaron a surgir propuestas de tolerancia religiosa, primero como conveniencia política (Edicto de Nantes, Paz de Westfalia), después como principio filosófico (Locke, Spinoza, Bayle), y finalmente como derecho civil inalienable.
Castellion, Locke o Bayle, con trayectorias distintas, confluyeron en una afirmación decisiva: la conciencia no puede ser forzada sin violentar la esencia de la fe. La fe auténtica no puede existir donde hay temor. Este principio, que siglos después sería recogido por el Concilio Vaticano II, fue en buena medida el fruto de los mártires del disenso y los pensadores reformados que arriesgaron todo por la libertad interior.
De la Ilustración al Vaticano II: libertad, pluralismo y reconciliación de la disidencia
La historia de la libertad religiosa en el cristianismo ha estado marcada por oscilaciones entre imposición y apertura, entre fidelidad al Evangelio y condena del disenso. Desde la Reforma hasta la Contrarreforma, pasando por los siglos de guerras de religión, el cristianismo ha luchado por articular la verdad con la libertad sin incurrir en exclusiones ni violencias. Sin embargo, es en el siglo XX cuando se produce un giro determinante: la declaración conciliar Dignitatis humanae y el desarrollo del ecumenismo permiten hablar de una nueva etapa, en la que distintas confesiones convergen en la afirmación de la libertad religiosa como expresión de la dignidad humana y condición de la fe auténtica.
1. La Ilustración: razón crítica y emergencia del sujeto
El siglo XVIII supuso una ruptura con los modelos teológicos tradicionales. La Ilustración puso en el centro la razón autónoma y la conciencia individual como criterio de verdad. Filósofos como Kant, al proclamar el sapere aude («atrévete a saber»), reclamaban la emancipación del individuo respecto a toda autoridad impuesta, incluida la religiosa. Esta nueva antropología secular introdujo una visión de la religión como opción libre, y no como estructura de obligación social.
La reacción de la Iglesia católica fue de profundo rechazo. Encíclicas como Mirari vos (1832) y Quanta cura (1864), junto al Syllabus errorum, condenaron expresamente la libertad de conciencia, el liberalismo y la separación entre Iglesia y Estado. En el n.º 15 del Syllabus, se afirma: «Es error pensar que todo hombre es libre de abrazar y profesar aquella religión que, guiado por la luz de la razón, crea verdadera» (Pío IX, Syllabus errorum, 1864).
2. El catolicismo frente a la modernidad: Vaticano I y cierre apologético
El Concilio Vaticano I (1869–1870) representó la respuesta eclesial ante la crisis de autoridad provocada por la modernidad. Su dogma sobre la infalibilidad papal (Pastor aeternus) fue un intento de reafirmar el centro doctrinal en medio de una cultura que lo ponía todo en cuestión. El neoescolasticismo dominante se consolidó como paradigma teológico, centrado en principios abstractos y en una apologética defensiva. Esta postura logró preservar la identidad doctrinal católica, pero también generó una distancia creciente entre la Iglesia y el mundo intelectual. La libertad religiosa fue vista durante décadas como un concepto incompatible con la verdad revelada, y el pluralismo como una amenaza a la unidad de la fe.
3. Las semillas del cambio: nueva teología y renovación eclesial
Desde las primeras décadas del siglo XX, surgieron dentro del catolicismo movimientos de renovación como la nouvelle théologie, el movimiento litúrgico y la renovación bíblica. Autores como Henri de Lubac y Yves Congar defendieron un retorno a las fuentes (Escritura y Padres), una comprensión histórica de la Tradición y una apertura a los signos de los tiempos. Pese a las censuras que algunos sufrieron, sus aportaciones prepararon el terreno para una recepción más positiva de la modernidad.
A la vez, en el campo ecuménico, se consolidaba el diálogo interconfesional. La fundación del Consejo Mundial de Iglesias (1948) y los primeros documentos de Fe y Constitución mostraban que distintas confesiones cristianas comenzaban a converger en torno a principios compartidos, entre ellos la libertad religiosa como condición del testimonio evangélico.
4. El Concilio Vaticano II: libertad, reconocimiento y apertura
El Concilio Vaticano II fue convocado por Juan XXIII como «aggiornamento» de la Iglesia. En su declaración Dignitatis humanae, la Iglesia reconoce que la libertad religiosa es un derecho fundado en la dignidad de la persona humana. El n.º 2 afirma: «La verdad no se impone de otro modo sino por la fuerza de la misma verdad» (DH 2). La fe no puede ser obligada; debe ser ofrecida en libertad.
Asimismo, Unitatis redintegratio n.º 3 reconoce que en otras iglesias y comunidades existen «elementos de santificación y de verdad», lo que legitima un ecumenismo que no es retorno sino reencuentro desde el reconocimiento mutuo. En Nostra aetate, el Concilio va aún más lejos, al afirmar que la Iglesia católica no rechaza nada de lo que hay de verdadero y santo en las religiones no cristianas[45]
5. Una nueva etapa: pluralismo reconciliado y colaboración ecuménica
Desde el Vaticano II, la libertad religiosa ha pasado a ser uno de los terrenos privilegiados de convergencia ecuménica. El Consejo Mundial de Iglesias, en su Declaración de Uppsala (1968), afirmó que «la fe cristiana no puede ser impuesta ni sostenida por medios coercitivos, sino ofrecida libremente en amor». La Alianza Evangélica Mundial, en su Declaración de Manila (1996), definió la libertad religiosa como «derecho inalienable dado por Dios a todos los seres humanos».
En el catolicismo, el papa Juan Pablo II llegó a declarar que la libertad religiosa es «fuente y síntesis de los demás derechos humanos» (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1988). Y más recientemente, el papa Francisco firmó en Abu Dabi el Documento sobre la Fraternidad Humana (2019), donde se asegura que la libertad religiosa es «expresión de la voluntad divina en la creación humana».
Esta convergencia teológica e institucional constituye una base sólida para el testimonio común de las iglesias en el mundo contemporáneo. La libertad religiosa ya no es una cuestión periférica, sino una condición evangélica para el diálogo, la misión y la paz.
Nostra aetate: comentario teológico (Rafael Vázquez —ed.—)
El tercer y último comentario del tomo II corresponde a Nostra aetate, la Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas (1965). Es también obra de Rafael Vázquez Jiménez (ed.), quien aporta aquí su experiencia como responsable de diálogo interreligioso en la Conferencia Episcopal Española y en la diócesis de Málaga. Nostra aetate es un documento breve, pero de enorme alcance histórico, pues marcó el giro de la Iglesia católica hacia una postura de diálogo y respeto hacia el judaísmo, el islam y otras tradiciones espirituales. El comentario de Vázquez sigue la misma pauta integradora: reconstruye la genealogía de la declaración, analiza su contenido doctrinal y valora su recepción y proyección en la vida eclesial posterior.
En cuanto al origen conciliar de Nostra aetate, Vázquez detalla cómo nació inicialmente a partir de la iniciativa de Juan XXIII de promover un gesto de reconciliación con el pueblo judío. Originalmente iba a ser un documento específico sobre «los judíos» (de hecho, un capítulo dentro de la constitución sobre la Iglesia), pero diversas circunstancias llevaron a ampliarlo para abarcar también otras religiones. El comentario narra ese proceso: las presiones políticas que incidieron (el temor a reacciones en el mundo árabe por una declaración favorable a los judíos en pleno conflicto de Oriente Medio), las intervenciones notables de padres conciliares (por ejemplo, del Cardenal Bea a favor del texto, o de obispos de países árabes pidiendo cautela), así como la ampliación del esquema para incluir reflexiones sobre hinduismo, budismo y el islam. Se subraya que Nostra aetate tuvo un camino difícil: más de una vez su texto fue replanteado y estuvo en peligro de no ver la luz debido a tensiones diplomáticas. Pero finalmente se aprobó con amplia mayoría (aunque, como se indicó, con cerca de setenta votos negativos). Vázquez enfatiza el coraje pastoral de Pablo VI y de los padres conciliares al sacar adelante esta declaración a pesar de las presiones, lo cual ilustra cuán novedoso era que la Iglesia hablase positivamente de otras religiones en un documento magisterial.
El comentario luego expone los puntos centrales del texto de Nostra aetate. Vázquez los analiza uno por uno:
- Sobre las religiones orientales: Nostra aetate reconoce que, en el hinduismo y el budismo, entre otras, se busca una realidad última y se expresan verdades mediante mitos y doctrinas; el comentario explica el sentido de esta valoración positiva matizada (no es un aval indiscriminado, sino un reconocimiento de «reflejos de la verdad que ilumina a todos los hombres»).
- Sobre el islam: la declaración menciona específicamente la fe musulmana con notable respeto, resaltando la adoración que ellos tributan al Dios único, misericordioso, creador, y la estima por figuras bíblicas como Abraham, así como la devoción mariana en ciertas tradiciones musulmanas. Vázquez comenta cómo este párrafo supuso tender puentes con el islam en plena época de tensiones geopolíticas, y contextualiza la referencia a los «distintos infortunios» del pasado para urgir a «olvidarlos» y promover la comprensión mutua.
- Sobre el judaísmo: es el núcleo más extenso y teológicamente delicado. El comentario destaca que Nostra aetate afirma la raíz común que une a la Iglesia con el pueblo judío (linaje de Abraham) y, sobre todo, desmonta la acusación de deicidio colectivo: deja claro que los judíos contemporáneos de Jesús –y mucho menos los judíos de hoy– no pueden ser tenidos por responsables de la muerte de Cristo. Este pasaje fundamental se examina en su contexto, mostrando cómo el
Concilio rompe con siglos de enseñanzas o prácticas que fomentaron el antisemitismo teológico. Vázquez subraya la importancia de la frase «la Iglesia… deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo contra los judíos en cualquier tiempo», reconociendo el sufrimiento histórico del pueblo judío, especialmente a la luz de la Shoá. También se explica la base teológica de la singular relación con Israel: los dones de Dios son irrevocables (Rom 11:29), por lo cual los judíos siguen siendo muy amados por Dios. - Sobre la fraternidad universal y la libertad religiosa: Nostra aetate concluye con un llamamiento general a superar discriminaciones por motivos de religión, raza, condición, afirmando que todos los hombres forman una sola comunidad querida por Dios. Vázquez conecta esto con Dignitatis humanae, mostrando la coherencia interna del mensaje conciliar: reconocer la dignidad de la persona implica respetar su fe.
El comentario teológico de Vázquez ofrece, en cada uno de esos puntos, una reflexión desde la doctrina católica actual. Por ejemplo, discute la cuestión de la unicidad y universalidad salvífica de Cristo en relación al pluralismo religioso: explica que Nostra aetate, al igual que otros textos conciliares (como Lumen gentium 16), abre la puerta a pensar que las religiones no cristianas pueden contener semillas del Verbo y preparar caminos de salvación, pero sin negar por ello la centralidad de Cristo como único mediador (tema que sería abordado más tarde en la declaración Dominus Iesus del año 2000, la cual el comentario menciona para trazar continuidad y matización en el magisterio) . Igualmente, se analizan las implicaciones eclesiológicas: cómo relacionarse con creyentes de otras religiones sin caer en el relativismo ni en el exclusivismo. Vázquez recurre a la teología posconciliar del diálogo interreligioso (desde Pablo VI –encíclica Ecclesiam suam– hasta los documentos del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso) para enriquecer la comprensión de Nostra aetate. Se hace notar que esta breve declaración fue el cimiento de toda la política de diálogo de la Iglesia en la era contemporánea.
En la sección de recepción histórica, el comentario repasa los numerosos frutos que Nostra aetate ha dado: las históricas visitas papales a sinagogas (Juan Pablo II en Roma, 1986) y a mezquitas (por ejemplo, en Damasco 2001); las múltiples comisiones de amistad judeo–cristiana; los encuentros interreligiosos de oración por la paz iniciados en Asís; las declaraciones conjuntas con líderes religiosos del mundo; y en general, la transformación de actitudes de los católicos hacia otras religiones. Un hito particularmente relevante que se menciona es la creación de la Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, así como los documentos postconciliares de dicha comisión (Notas sobre la correcta presentación de los judíos… de 1985, etc.). Vázquez evalúa estos desarrollos positivamente, mostrando cómo Nostra aetate ha contribuido a sanar en gran medida las relaciones con el judaísmo (pasando de la hostilidad a la colaboración) y a abrir puentes con el islam y otras religiones en cuestiones de valores comunes (paz, justicia, defensa de la vida, etc.). También se hace eco de las valoraciones de otros, por ejemplo, citando a líderes judíos que llamaron a Nostra aetate «una revolución en las relaciones judeo-católicas».
Aun así, con mirada crítica, el comentario reconoce que persisten desafíos: en el diálogo con el islam, por ejemplo, subsisten malentendidos y tensiones (algunos provenientes de contextos políticos más que religiosos, pero que impactan el diálogo); en regiones donde cristianos son minoría perseguida, el llamado al respeto mutuo de Nostra aetate está lejos
de ser realidad. Vázquez no elude mencionar estas situaciones, reafirmando que precisamente por eso el mensaje conciliar sigue siendo proféticamente relevante. La declaración invita a los católicos a dar testimonio del Evangelio sin agresividad, con respeto profundo al prójimo de otra fe, lo cual es quizás más urgente que nunca en un mundo plural y a veces polarizado por posiciones intolerantes y fundamentalismos. De ahí que el comentario insista en la dimensión pastoral: Nostra aetate no es un texto ingenuo ni superficial o meramente declarativo, sino un programa práctico de convivencia y de evangelización respetuosa. Muestra «cómo estos documentos siguen siendo actuales para el presente y suponen un desafío profético para el futuro de la Iglesia” –en palabras ya citadas de la nota editorial. Por ejemplo, a la luz de Nostra aetate, la Iglesia hoy ve como parte de su misión el promover la fraternidad humana (Vázquez trae a colación el Documento sobre la Fraternidad firmado entre el papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar en 2019, que es heredero de este espíritu conciliar).
En conclusión, el comentario de Nostra aetate realizado por Rafael Vázquez logra transmitir la trascendencia histórica de esta declaración (llamada a veces la «carta magna» del diálogo interreligioso) y a la vez desentrañar sus implicaciones teológicas, que van desde la reformulación de la relación teológica con el judaísmo —reconociendo la vigencia de la Antigua Alianza— hasta la actitud de apertura prudente hacia lo verdadero y santo en otras fes. Vázquez articula que Nostra aetate supuso un cambio de paradigma: de la confrontación a la conversación con el mundo no cristiano. Gracias a ello, la Iglesia puede hoy colaborar con creyentes de toda tradición en la construcción de la paz y defender juntos valores éticos fundamentales, sin renunciar por ello a proclamar a Cristo. Esa armonía entre identidad y diálogo es el legado de la declaración. En palabras del editor, este conjunto de textos conciliares (UR, DH, NA) representan un «cántico al diálogo» de la Iglesia con el mundo, y el comentario de Nostra aetate demuestra cómo dicho cántico mantiene toda su fuerza inspiradora en la actualidad.
Evaluación crítica del volumen y su aportación teológica
El volumen II del Comentario teológico a los documentos del CVII ha recibido valoraciones muy positivas en ámbitos académicos y eclesiales, considerándose una contribución rigurosa, seria y útil para profundizar en la comprensión del Concilio Vaticano II en el contexto actual. A continuación, sintetizo algunos elogios y críticas surgidos en reseñas y comentarios de expertos, atendiendo a sus aportes, aciertos, así como a posibles lagunas u omisiones.
Desde el punto de vista académico, destaca la reseña de Carlos Martínez Oliveras en la revista Salmanticensis (vol. 71/2, 2024). Este autor introduce el volumen subrayando la «necesidad de una relectura serena de los textos conciliares sesenta años después» de su clausura. Alaba la orientación hermenéutica adoptada, en continuidad con la propuesta de Benedicto XVI de interpretar el Concilio «en clave de reforma… dentro de la continuidad», y señala que el papa Francisco ha dado nuevo impulso a esa recepción actualizada del Vaticano II. Martínez Oliveras enmarca positivamente la obra dentro del esfuerzo de la Iglesia por actualizar el mensaje conciliar sin rupturas, mencionando incluso cómo esta iniciativa sintoniza con los preparativos teológicos del Jubileo 2025. En su recensión (págs. 356–359), elogia especialmente la estructura del comentario, que primero ilumina la génesis histórica de cada documento y luego ofrece una exégesis teológica a la luz de desarrollos posteriores. Esta metodología le parece acertada para lograr lo que Francisco describió como «una relectura del Evangelio en la perspectiva de la cultura contemporánea» —cita que el propio reseñista toma de la introducción del libro—. En suma, Martínez Oliveras ve en el volumen II una herramienta valiosa para una recepción madura del Concilio, cubriendo un ámbito (ecumenismo, libertad religiosa, diálogo interreligioso) de máxima relevancia eclesial y social.
Otra reseña académica, elaborada por José Manuel Salgado Pérez en Isidorianum (vol. 34/1, 2025, pp. 285–287), coincide en valorar muy positivamente el libro. Salgado Pérez —especialista joven y director de la revista Auriensia— destaca la extensión y profundidad de la obra (832 páginas de presentación y estudio), señalando que aborda tres documentos conciliares cruciales «que cosecharon más votos en contra» que ningún otro, lo cual refleja la importancia de comprender a fondo su contenido y contexto. En su evaluación, resalta como acierto la elección de autores expertos directamente involucrados en las materias: un teólogo dedicado al ecumenismo y diálogo interreligioso (Vázquez) y otro experto en teología sistemática y asuntos de libertad religiosa (del Pozo)[46]. Esto aporta, según Salgado, competencia y rigor en el tratamiento de temas sensibles.
El reseñador elogia también el equilibrio entre fidelidad doctrinal y apertura pastoral presente en los comentarios: por ejemplo, menciona que el comentario de Dignitatis humanae logra explicar la continuidad de la doctrina de la libertad religiosa con la tradición precedente al tiempo que reconoce honestamente la novedad histórica del decreto, algo que no siempre es fácil conjugar pero que aquí se consigue con maestría. De igual modo, subraya que el comentario de Nostra aetate muestra un conocimiento actualizado del estado del diálogo interreligioso, incorporando referencias al magisterio y a documentos de diálogo posteriores al Concilio (lo cual da riqueza contextual al lector). En definitiva, Salgado concluye que este volumen es imprescindible para investigadores y pastoralistas interesados en cómo el Concilio abordó y sigue iluminando cuestiones de ecumenismo y pluralismo religioso. En palabras suyas, citadas en la nota editorial de Isidorianum, la obra «es un instrumento útil para comprender un acontecimiento que marcó el camino de la Iglesia, haciéndola salir al encuentro del mundo moderno» (cfr. Isidorianum 34/1, p. 287), afirmación que recuerda a la metáfora conciliar de la brújula mencionada por otros comentaristas.
En el ámbito eclesial más amplio, también ha habido reseñas y presentaciones que avalan la calidad del libro. Juan Cerezo Soler, secretario de edición de la BAC, publicó una recensión en la revista Ecclesia (8 octubre 2024) en la que sintetiza el contenido del volumen y su aporte. Cerezo destaca que el tomo II «se dedica al decreto UR y a las declaraciones DH y NA» —recordando brevemente de qué trata cada documento— y ensalza la minuciosidad con que los autores han analizado la historia de su redacción y el comentario actualizado de sus enseñanzas. Señala, por ejemplo, que el lector encontrará explicada la relevancia de que Nostra aetate saliera adelante pese al contexto político–religioso complejo, o cómo Dignitatis humanae supuso un cambio en la actitud de la Iglesia hacia la modernidad y las libertades. Enfatiza que el libro muestra con claridad «los aciertos del Concilio» en estos campos, pero también permite identificar lagunas en la recepción posterior: por caso, menciona que en algunos lugares el diálogo ecuménico no ha progresado como se esperaba, o que la enseñanza de Dignitatis humanae a veces ha sido malinterpretada y utilizada. El comentario, según Cerezo, ayuda a rellenar esas lagunas aclarando el verdadero sentido conciliar. Su reseña concluye calificando la obra como «un aporte teológico de primera magnitud» en lengua española para celebrar el legado del Vaticano II.
Otra voz autorizada se escuchó en la presentación pública del libro: Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. En dicho acto (Universidad San Dámaso, 9 de octubre de 2024), el obispo ofreció una reflexión crítica muy iluminadora, luego recogida en medios como Alfa y Omega. Por un lado, resaltó el valor histórico de los documentos comentados, reiterando que «siguen siendo la brújula de la Iglesia» en su marcha por el mundo moderno —aunque advirtió que el Concilio no es el Evangelio, es decir, no debe sacralizarse sino usarse correctamente como guía—. Afirmó que esta obra de la BAC es «un instrumento perfecto, muy interesante, para comprender» el Concilio Vaticano II, ya que permite adentrarse en las razones de por qué la Iglesia no condenó la modernidad, pero tampoco la sacralizó, sino que buscó evangelizarla. Según Martínez Camino, el tomo II refleja precisamente ese equilibrio conciliar y aporta claves para enfrentar el desafío actual de una cultura que «se está descristianizando a pasos agigantados». Sus elogios culminaron declarando que esta obra es «insustituible en la biblioteca de cualquier interesado en la evangelización de la cultura moderna», situando así su utilidad no solo en el estudio histórico, sino en la acción misionera presente.
Pero, a mi criterio, a pesar de sus méritos, este tomo II no está exento de ciertas lagunas y tonos que lo que alejan de ser considerado una obra maestra, incluso dentro del ámbito de la alta divulgación teológica. En ocasiones, percibo una adhesión poco crítica a las formulaciones conciliares o a su interpretación dominante, con escaso margen para el debate teológico, la autocrítica institucional o la inclusión de voces disidentes. Esta limitación empobrece parcialmente su riqueza interpretativa y puede disminuir su eficacia como instrumento verdaderamente plural en la recepción del Concilio, especialmente en el contexto español, donde el Vaticano II no suscitó adhesiones entusiastas mayoritarias, sino más bien reacciones críticas, distantes e incluso abiertamente opositoras, si bien limitadas.
Pasando a la evaluación crítica propiamente dicha, los comentaristas coinciden en varios aciertos teológicos y editoriales del volumen:
- Rigor histórico-teológico: El mayor logro señalado es la exhaustividad y rigor con que se tratan tanto el contexto histórico como el análisis doctrinal. La combinación de estudio de las actas conciliares (antecedentes, borradores, intervenciones, votaciones) con la exposición sistemática del contenido final, enriquecida con el seguimiento postconciliar, proporciona una visión integral poco común en comentarios a documentos del Vaticano II. Este enfoque integral fue intencionado y, según las reseñas, está logrado con éxito. Ofrece al lector un entendimiento profundo de qué quisieron decir los padres conciliares y qué ha dicho la Iglesia desde entonces sobre esos mismos temas. Por ejemplo, entender Dignitatis humanae a la luz tanto de Pío XII como de Juan Pablo II, o Nostra aetate a la luz tanto de Nostra aetate misma como del diálogo interreligioso de los últimos 50 años, enriquece enormemente la recepción del texto original.
- Equilibrio hermenéutico: Se aplaude que los autores mantienen un tono objetivo y eclesial: no caen ni en apologías acríticas ni en revisionismos rupturistas. El reconocimiento de las tensiones y debates (e incluso de los votos en contra) aporta honestidad histórica, a la vez que la postura interpretativa es constructiva, enfatizando la continuidad en desarrollo. Este equilibrio da credibilidad académica al comentario, haciéndolo apto tanto para un público eclesiástico (que busca ortodoxia y profundidad espiritual) como académico (que aprecia el análisis crítico fundamentado).
- Dimensión pastoral y actualizante: Un punto fuerte señalado es la constante preocupación por traducir las enseñanzas conciliares al momento presente. Lejos de quedarse en 1965, cada comentario conecta con situaciones contemporáneas de la Iglesia y el mundo. Así, el lector puede apreciar la actualidad profética de los textos: por qué Unitatis redintegratio sigue desafiándonos en el ecumenismo hoy, por qué Dignitatis humanae es relevante en medio de debates sobre libertad y secularismo, o por qué Nostra aetate importa en un mundo de pluralismo religioso y tensiones interculturales. Esta lectura pastoral está explícitamente buscada (como dijo la BAC, se quiso considerar la dimensión pastoral de cada documento) y las reseñas confirman que se logró de forma convincente.
- Contribución al idioma español: Varios comentaristas señalan que, si bien existen numerosas obras sobre Vaticano II en otras lenguas, este proyecto es quizá único en castellano por su envergadura y profundidad. Eleva el nivel de disponibilidad de recursos de calidad sobre el Concilio para el mundo hispanohablante. De hecho, Martínez Camino sugirió que obras así eran necesarias para que el Concilio
siga inspirando la nueva evangelización en contextos como el español, europeo e iberoamericano.
Por supuesto, también se han identificado algunas posibles lagunas o aspectos mejorables, propios de una crítica académica constructiva:
- Índices y transversalidad: Algunos lectores echaron de menos un índice temático o analítico que permitiera buscar fácilmente conceptos a lo largo del volumen. Dado que cada documento tiene su propia sección, un índice común de temas (p. ej. derechos humanos, tradición patrística, unitarismo y trinitarismo en religiones no cristianas, etc.) habría facilitado explotarlo como obra de referencia. Esta ausencia se menciona como un detalle técnico subsanable en futuras ediciones.
- Documentos relacionados: Dado que los documentos conciliares se relacionan entre sí, podría haberse incorporado más referencias cruzadas explícitas con otros textos del Vaticano II fuera de los comentados. Por ejemplo, Gaudium et spes y Dignitatis humanae comparten temática de dignidad humana, o Lumen gentium y Unitatis redintegratio se implican mutuamente en eclesiología de la unidad. Si bien los autores mencionan algo de esto, quizás una síntesis inter–documental al final hubiera enriquecido la visión de conjunto. Es comprensible que cada volumen tenga un foco delimitado, y es de esperar que los demás tomos aborden los documentos complementarios (así, Gaudium et spes será tratado en otro volumen, etc.).
- Perspectiva ecuménica externa: Dado que el volumen versa sobre ecumenismo y diálogo interreligioso, un aspecto señalado es que habría sido interesante incorporar, al menos en notas o apéndices, algo de la perspectiva de «los otros» sobre estos documentos. Por ejemplo, cómo recibieron Unitatis redintegratio las iglesias ortodoxas o las comunidades protestantes históricas, en especial en España; o cómo valoran los judíos Nostra aetate hoy. Si bien esto excede el propósito de un comentario teológico católico estricto, su inclusión habría aportado un matiz ecuménico muy coherente con el espíritu de los textos. No obstante, su ausencia no resta valor intrínseco a la obra, que ya de por sí es extensa; más bien queda como sugerencia para eventuales trabajos complementarios o futuras investigaciones inspiradas por el libro.
- Lenguaje y accesibilidad: Desde un punto de vista estilístico, la mayoría de los lectores alaban la claridad y didáctica de los autores. Sin embargo, algún evaluador apuntó que ciertos pasajes son muy densos en contenido, asumiendo familiaridad con categorías teológicas o con la historia del Concilio. Quizá al público no especializado le cueste seguir algunas secciones altamente técnicas (por ejemplo, la disección de borradores latinos y citas de actas). No es exactamente un defecto —pues el carácter académico del comentario lo justifica— pero sí un recordatorio de que la obra está orientada sobre todo a lectores con cierta formación teológica o dispuestos a un estudio detenido. Aun así, la presencia de glosarios o explicaciones preliminares de siglas conciliares, etc., que parece estar en el primer volumen, ayuda a mitigar esta dificultad.
En balance, la recepción crítica del volumen segundo ha sido elevada. Se le reconoce su aportación teológica de fondo: actualizar el mensaje conciliar sobre diálogo y libertad en un contexto, el siglo XXI, que presenta nuevos retos. La obra cumple con creces el objetivo de servir tanto a quienes estudiaron el Concilio hace décadas (ayudándoles a releerlo con la óptica de su recepción) como a las nuevas generaciones que «viven en una
Iglesia que no se entiende sin el Concilio». Como expresó Rafael Vázquez, de esta relectura seguramente «surgirán creativas iniciativas» pastorales para seguir llevando «la alegría del Evangelio» al mundo de hoy.
En palabras de Martínez Camino, el Concilio Vaticano II «sigue siendo la brújula de la Iglesia», y una brújula necesita ser interpretada y usada correctamente para guiar el rumbo. Este comentario teológico del tomo II demuestra ser una herramienta preciosa e insustituible para interpretar la brújula conciliar en materias cruciales (unidad de los cristianos, libertad de conciencia, relación con otras religiones). Sus aportes superan con mucho cualquier limitación menor señalada. Por ello, podemos concluir que la obra editada por Rafael Vázquez Jiménez en 2024 representa un acierto editorial y teológico de primer orden: enriquece la bibliografía conciliar, tan necesaria en nuestra Iglesia española, aporta luz al debate actual sobre la recepción del Vaticano II y, sobre todo, invita a la Iglesia de habla hispana a profundizar en el espíritu de diálogo, apertura y fidelidad que emanó de aquel gran acontecimiento eclesial. En último término, es una invitación a volver al Concilio con mirada nueva, para desde ahí proyectar con esperanza la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, sin miedos, siempre con audacia cargada de sentido común.
Recomendación institucional
Obras como esta —y la colección de la que forma parte— constituyen una aportación imprescindible para la inteligencia teológica del Concilio Vaticano II en clave hispana. Coordinada con rigor académico y sentido eclesial por Santiago Madrigal Terrazas y Rafael Vázquez Jiménez (editores), esta serie proyectada en cinco tomos, y ya avanzada en su segundo volumen (2024), representa una de las iniciativas editoriales más relevantes de los últimos años en el ámbito de la teología conciliar, especialmente por su capacidad para integrar la perspectiva española en el horizonte universal del Vaticano II.
La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), siempre atenta y sensible al pensamiento teológico contemporáneo y a la recepción crítica de los grandes acontecimientos eclesiales, se reafirma con esta colección como referencia editorial para quienes buscan una teología seria, comprometida y contextualizada. Es por ello por lo que esta obra no debería faltar en ningún seminario mayor, facultad de teología, centro de formación pastoral o biblioteca cultural eclesial que se precie de ofrecer un servicio actualizado, riguroso y útil a estudiantes, formadores, investigadores y agentes de pastoral.
Además, tanto esta obra en particular como el conjunto de la colección deben figurar en la biblioteca personal de todo ecumenista serio, ya sea ministro ordenado o laico comprometido, que desee fundamentar su misión en una comprensión histórica, teológica y pastoral del ecumenismo a la luz del Vaticano II. Lejos de tratarse de una simple recopilación conmemorativa, este volumen ofrece instrumentos hermenéuticos de primer orden para comprender los dinamismos, tensiones y horizontes que se abren desde el Vaticano II, tanto en su recepción como en su proyección futura.
Su consulta, estudio y divulgación son, por tanto, altamente recomendables para todos aquellos que deseen vivir, enseñar o investigar la fe en diálogo con la historia, la cultura y la misión contemporánea de la Iglesia.
Fuentes: Comentario teológico tomo II (BAC, 2024); Presentación UESD (9 octubre 2024); Notas de prensa BAC/CEE; Reseñas de C. Martínez O. en Salmanticensis y J. M. Salgado P. en Isidorianum; Reseña J. Cerezo en Revista Ecclesia; Declaraciones J.A. Martínez Camino en Alfa y Omega; Declaraciones R. Vázquez Jiménez y G. del Pozo (presentación en Málaga, 25 noviembre 2024); Villar, José R., Diccionario Teológico del Concilio Vaticano II, Ediciones Universidad de Navarra (Eunsa), Barañáin: 2015.
Juan G. Biedma, Ecumenista
[1] Rafael Vázquez Jiménez (Marbella, 4 de abril de 1978) es presbítero de la diócesis de Málaga, doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas «San Pablo» y director del Centro Superior de Estudios Teológicos «San Pablo» de Málaga. Ecumenista convencido desde 2015 es delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, y desde 2019 ocupa la secretaría de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. En 2022 fue nombrado director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Es coordinador y editor, junto con Santiago Madrigal, de la colección Comentario teológico a los documentos del Concilio Vaticano II, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), cuya edición proyectada en cinco volúmenes se plantea como una referencia sistemática para la recepción actual del Concilio, a sus sesenta años. Además, es coordinador de Caminar Juntos. Manual de Ecumenismo (Editorial San Esteban, Salamanca: 2023), un ambicioso compendio de 620 páginas elaborado junto a Antoni Matabosch, Fernando Rodríguez Garrapucho y Andrés Valencia, todos ellos ecumenistas acreditados. El papa Francisco agradeció personalmente la obra como «signo del Espíritu que siempre nos dispone a acogernos en las diferencias». Su Manual vino a actualizar y relevar al ya antiguo Manual de Ecumenismo, escrito por José Sánchez Vaquero, sacerdote y ecumenista ligado a la Universidad Pontificia de Salamanca.
[2] Curia romana, 22/XII/2005.
[3] Cf. Evangelii Gaudium, n. 102.
[4] Resulta chocante que el presbítero elevado a obispo pase a ser «don Fulano». Y por supuesto, Excmo. y Rvdmo. Sr. ¿Cómo podemos hablar de una Iglesia humilde y sencilla cuando sus dirigentes emplean títulos que les separan del Pueblo al que pretenden servir —y lo que es peor, los elevan por encima de todos—? No era ese el espíritu de san Agustín al proclamar con sencillez y hondura pastoral–espiritual: «Vobis sum episcopus, vobiscum sum christianus» — «Soy obispo para vosotros, soy cristiano con vosotros». (San Agustín, Sermón 340,1; PL 38, 1483). Este aforismo resume magistralmente la doble identidad del pastor: un oficio que conlleva responsabilidad («episcopus» para guiar), y una vocación solidaria que iguala («christianus» con todos). Con estos términos, Agustín subraya que el ministerio debe vivirse en cercanía y comunión, no desde la distancia de una jerarquía separadora.
[5] Francisco. Discurso al CELAM, Bogotá, 7 de septiembre de 2017.
[6] Francisco. “Discurso de apertura del proceso sinodal”, 9 de octubre de 2021, en L’Osservatore Romano, edición semanal en español, 15 de octubre de 2021, 5.
[7] Francisco. Evangelii gaudium, n.º 102, en Acta Apostolicae Sedis 105 (2013): 1019-1137.
[8] Concilio Vaticano II. Gaudium et spes: Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, n.º 1. En Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. G. Alberigo et al., 903–5. Bologna: EDB, 2006.
[9] Francisco. Evangelii gaudium: Exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, n.º 49. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013.
[10] Francisco. Fratelli tutti: Carta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social, n.º 276. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2020.
[11] Newman, John Henry. An Essay on the Development of Christian Doctrine, 27–28. London: Longmans Green, 1878.
[12] Vicente de Lerins, Commonitorium, cap. 23, en: San Vicente de Lerins. Commonitorio para el antiquísimo canon de la fe católica, ed. y trad. de Antonio Orbe, Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), Madrid: 1957, p. 76. San Vicente de Lerins, monje de la Galia del siglo V, es conocido por su defensa del criterio de la fides quae semper, ubique et ab omnibus creditur («la fe que ha sido creída siempre, en todas partes y por todos»), y por su defensa del desarrollo doctrinal en continuidad. Su Commonitorium, escrito hacia el año 434, se convirtió en una obra clave para la teología católica posterior, especialmente en los debates sobre la evolución del dogma y la fidelidad a la Tradición en contextos de cambio cultural o eclesial. Su pensamiento ha sido recuperado y actualizado por teólogos como John Henry Newman y ha influido de forma directa en la hermenéutica del Concilio Vaticano II.
[13] Ibid.; cf. Newman, John Henry. An Essay on the Development of Christian Doctrine, 35–38.
[14] Congar, Yves. Chrètiens désunis: Principes d’un œcuménisme catholique. Paris: Cerf, 1937.
———. Vraie et fausse réforme dans l’Église. Paris: Cerf, 1950.
[15] Couturier, Paul. Unité chrétienne: Souvenirs et espérances. Lyon: Éditions Édifa, 1953.
[16] San Vicente de Lérins. Commonitorium primum, cap. 2, en Patrologia Latina, vol. 50, col. 640. Traducción española en Fuentes Patrísticas. Madrid: BAC, 2005, 210.
[17] Juan XXIII. Discurso del anuncio del Concilio, Basílica de San Pablo Extramuros, 25 de enero de 1959. Acta Apostolicae Sedis 51 (1959): 68–70.
[18] Juan XXIII, Ad Petri Cathedram, 29 de junio de 1959, n. 91, en Acta Apostolicae Sedis 51 (1959), pp. 497–531.
[19] Visser’t Hooft, W. A. Memoirs. London: SCM Press, 1982, 374.
[20] Theobald, Christoph. El Vaticano II: Una historia no terminada. Santander: Sal Terrae, 2011, 126.
[21] Juan XXIII. Gaudet Mater Ecclesia: Discurso de apertura del Concilio Vaticano II, 11 de octubre de 1962, n.º 8.
[22] Pablo VI. Discurso de apertura de la segunda sesión del Concilio, 29 de septiembre de 1963. Acta Apostolicae Sedis 55 (1963): 793–795.
[23] Cf. Intervención de Mons. Volk sobre el esquema De Ecclesia, recogida en Theobald, Christoph. El Vaticano II: Una historia no terminada. Santander: Sal Terrae, 2011, 130–131.
[24] San Vicente de Lerins, Commonitorium, cap. 23: «Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est…», en: Fuentes Patrísticas, ed. Ciudad Nueva, Madrid, 2001, p. 103.
[25] Cullmann, O. El Nuevo Testamento y la unidad de los cristianos. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1970, 143.
[26] Cf. The Ecumenical Review 67, no. 4 (2015), Vatican II and Ecumenism: 50 Years On. Geneva: WCC Publications.
[27] Concilio Vaticano II. Unitatis redintegratio, n.º 1. En Concilios Ecuménicos, vol. V. Madrid: BAC, 2006, 685.
[28] Cfr. Madrigal, Santiago. Unidad de los cristianos: Historia y horizonte del ecumenismo. Santander: Sal Terrae, 2021, 198–203. Véanse también:
Busch, Eberhard. Karl Barth: Su vida de cartas y autobiografía. Salamanca: Editorial Sígueme, 1989.
Rábago, Joaquín. Karl Barth: Una teología para nuestro tiempo. Terrassa: Editorial Clie, 1993.
Balthasar, Hans Urs von. Karl Barth: Esbozo de una cristología dialéctica. Madrid: Ediciones Encuentro, 1984.
[29] Cf. Aranguren, José Luis. Catolicismo y protestantismo como formas de existencia. Madrid: Taurus, 1956, 143–150.
[30] Cf. Concordato entre la Santa Sede y España, 27 de agosto de 1953. Acta Apostolicae Sedis 45 (1953): 651–669.
[31] La Ley de Libertad Religiosa de 1967 fue fruto de un delicado equilibrio entre la doctrina tradicional del nacionalcatolicismo español y los nuevos impulsos del pensamiento católico promovidos por el Concilio Vaticano II. Su redacción e impulso legislativo se deben en gran medida al entonces ministro de Asuntos Exteriores, José María Castiella y Maíz, quien abogó por adaptar el ordenamiento jurídico español a un reconocimiento, aunque restringido, de los derechos de las minorías religiosas. Esta ley habría sido difícilmente concebible sin el influjo directo de la declaración Dignitatis humanae del Vaticano II, promulgada el 7 de diciembre de 1965, donde se afirmaba por primera vez, con carácter magisterial, que «la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa» y que «nadie debe ser coaccionado para obrar contra su conciencia» (Dignitatis humanae, n. 2). La influencia conciliar fue reconocida por el propio Castiella, quien en varios de sus discursos y escritos vinculó explícitamente la nueva orientación jurídica española al giro doctrinal del catolicismo contemporáneo: «El Concilio ha abierto una puerta que España no puede dejar cerrada sin quedar aislada moralmente» (Cf. Castiella, J.M., La política exterior de España, Madrid: Editora Nacional, 1975, pp. 318–320). Por su parte, estudios como el de Orella, J.L., La libertad religiosa en España. 1931–1978, Madrid: Rialp, 2008, pp. 245–259, confirman que el Concilio fue el factor clave que hizo posible esta legislación, concebida también como herramienta de legitimación internacional del régimen ante Europa y principalmente Estados Unidos de América.
[32] Cf. Ley 44/1967, de 28 de junio, sobre ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, en Boletín Oficial del Estado, núm. 155, 30 de junio de 1967, pp. 9351–9354.
[33] Cf. Marzoa, Juan M. Religión y libertad religiosa en España: El papel de la FEREDE y los acuerdos con el Estado. Madrid: Ediciones Protestante Digital, 2010, 85–113.
[34] La Comisión de Defensa Evangélica de España fue el principal órgano representativo del protestantismo español durante el régimen franquista, surgido en la década de 1950 como respuesta a la falta de garantías jurídicas y a la necesidad urgente de una interlocución colectiva frente al Estado. Integrada por líderes de diversas confesiones evangélicas, su labor se centró en la defensa de la libertad religiosa, la tramitación de permisos de culto y de enseñanza, y la interposición de recursos legales ante casos de discriminación. Desarrolló un trabajo incansable en condiciones hostiles, siendo su figura más visible el pastor y abogado José Cardona Gregori, de tradición bautista, quien supo combinar firmeza legal con diplomacia interdenominacional. Esta Comisión sentó las bases jurídicas, políticas y eclesiales que harían posible la posterior creación de la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España) en el marco constitucional posterior a 1978. Véase: Rodríguez, Daniel, Historia del protestantismo en España: 1939–2000, Terrassa: Editorial Clie, 2001, pp. 389–412.
[35] Cf. Unitatis redintegratio, 3: «Entre los elementos o bienes por medio de los cuales se edifica y vivifica la misma Iglesia de Cristo, algunos, e incluso muchos y muy relevantes, pueden existir fuera del ámbito visible de la Iglesia católica: la Palabra de Dios escrita, la vida de gracia, la fe, la esperanza y la caridad».
[36] Esta identificación ha sido ampliamente refutada por exégetas evangélicos y pentecostales contemporáneos como Gordon Fee o Craig Keener, que contextualizan la figura apocalíptica en el Imperio romano y no en la Iglesia católica de Roma o su pontífice.
Gordon Fee, destacado teólogo pentecostal y profesor de Nuevo Testamento, argumenta que las imágenes del «hombre de pecado» (2 Tes 2,3–4) y de la «bestia» en Apocalipsis deben entenderse en su contexto original de opresión imperial, particularmente bajo los emperadores romanos que exigían culto divino. En su comentario a Tesalonicenses, afirma que Pablo se refiere a un poder político–religioso opresor, no a una institución eclesial posterior.
Craig Keener, uno de los más prolíficos biblistas del ámbito evangélico, ofrece en sus numerosos estudios apocalípticos una lectura profundamente contextualizada del libro de Apocalipsis, mostrando cómo sus imágenes —incluida la «bestia» (Ap 13) y la «gran ramera» (Ap 17)— aluden simbólicamente a la Roma imperial y sus estructuras de dominio y corrupción religiosa y económica. En su monumental Revelation (2018), defiende con rigor que las identificaciones modernas con la Iglesia católica carecen de fundamento exegético serio y constituyen un anacronismo ideologizado.
Ambos autores, en línea con muchos estudiosos contemporáneos, subrayan que la interpretación responsable del texto bíblico requiere contextualización histórica, y alertan contra su uso como herramienta de ataque provocador y sectario, especialmente cuando este se dirige —sin base textual ni rigor académico alguno— contra la figura del papa o el catolicismo romano en su conjunto.
Cf. Fee, Gordon D. The First and Second Letters to the Thessalonians. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2009, 277–288.
Cf. Keener, Craig S. Revelation (The NIV Application Commentary). Grand Rapids: Zondervan, 2018, 417–430.
[37] Cf. Escobar, Samuel, La unidad en Cristo y la misión de la Iglesia (Lima: Ediciones Kairos, 1982). Véase también: Díaz–Salazar, Rafael, La Palabra y la vida: Aportaciones del protestantismo español al diálogo ecuménico (Madrid: PPC, 2005).
[38] José Grau expresó en diversas ocasiones su distancia negativa respecto al ecumenismo promovido por la Iglesia católica, al que acusaba de relativizar la verdad del Evangelio y de diluir la centralidad de la Escritura. En su obra Catolicismo romano: ¿otro evangelio? desarrolla una crítica sistemática a la teología conciliar desde una perspectiva reformada, afirmando que «el catolicismo no puede cambiar en lo esencial sin renunciar a su misma naturaleza institucional». Cf. José Grau, Catolicismo romano: ¿otro evangelio? (Barcelona: CLIE, 1980), 211–227.
Juan Antonio Monroy, por su parte, adoptó una postura crítica hacia los gestos ecuménicos oficiales, denunciando la ambigüedad del lenguaje conciliador católico y la falta de reciprocidad teológica. En sus escritos, el ecumenismo promovido por la Iglesia católica no es visto únicamente como una estrategia interesada para atraer a los evangélicos a su esfera de influencia, sino como una práctica teológicamente reprobable e incompatible con la fidelidad al Evangelio.
Cf. Monroy, Juan Antonio. Libertad religiosa y ecumenismo. Madrid: Irmayol, 1967.
———. La Iglesia católica ante la nueva situación de España. Madrid: Irmayol, 1976.
[40] Gerardo del Pozo Abejón es profesor de Teología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso y coautor del comentario a Dignitatis humanae en el segundo volumen de Comentario teológico a los documentos del Concilio Vaticano II, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos en 2024. Igualmente, es autor de La Iglesia y la libertad religiosa (2007), publicado en la BAC. Primera obra en español que aborda de forma completa la evolución del magisterio sobre la libertad religiosa desde la Revolución Francesa hasta Dignitatis humana. Además, en la misma BAC, como autor y director de los Comentarios a la «Veritatis splendor». Madrid: BAC, 2002. Comentario académico al texto conciliar sobre moral.
[41] El Syllabus, especialmente en sus proposiciones 15 y 77, condena expresamente la libertad de cultos como derecho natural del individuo y del ciudadano, lo que representa una postura claramente antimoderna y contraria al reconocimiento civil de la libertad religiosa.
[42] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada de la Paz, 1988. El Mensaje, titulado «La libertad religiosa, condición para la convivencia pacífica», tuvo como tema central la libertad religiosa como fundamento de una paz auténtica y duradera. El Papa afirmaba que la paz no puede sostenerse donde se niega o reprime la libertad de conciencia y de religión. En este mensaje, vinculó estrechamente la dignidad humana con el derecho a creer, practicar y profesar libremente una religión, tanto en privado como en público. Denunció las formas de intolerancia y persecución, y exhortó a los Estados y a las religiones a garantizar ese derecho universal. Asimismo, subrayó que la libertad religiosa no es una concesión del Estado, sino un derecho natural y trascendente del ser humano, enraizado en su relación con la verdad y con Dios.
[43] Cf. León XIV, Audiencia al Cuerpo Diplomático, 16 de mayo 2025.
[44] Cerezo Soler, Juan. Reseña de Comentario teológico a los documentos del Concilio Vaticano II. Revista Ecclesia, 8 de octubre de 2024.
[45] Concilio Vaticano II. Nostra aetate, n.º 2.
[46] En este sentido, me veo en la necesidad de discrepar. Considero que hubiera sido más adecuado confiar el tratamiento del diálogo interreligioso —con Nostra aetate como eje principal— a otros autores. Tal vez Juan José Tamayo, teólogo y sociólogo de la religión, habría sido una de las voces más relevantes en este ámbito. Sin ser la única, su aportación resulta significativa desde una perspectiva progresista, no subordinada a las posiciones jerárquicas.
Una segunda figura posible —esta vez femenina— sería María José Arana, religiosa del Sagrado Corazón, teóloga y filósofa, pionera en España en el campo del diálogo interreligioso desde una perspectiva de género. Su trayectoria destaca por integrar teología feminista, diálogo místico y ética de la hospitalidad, en sintonía con pensadoras como Catherine Cornille y con la herencia pluralista de Raimon Panikkar.
Esta decisión habría contribuido a conferir al tomo un carácter más representativo de las diversas posiciones o corrientes eclesiales actuales a través precisamente de la pluralidad de sus autores.
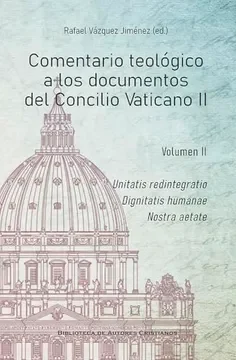
La diversidad religiosa, espiritual y secular en la universidad: una asignatura pendiente
Cornejo Valle, Mónica, "La diversidad religiosa, espiritual y secular en la universidad: una asignatura pendiente", Cuestiones de Pluralismo, Vol. 5, nº1 (primer semestre de 2025). https://doi.org/10.58428/DVQT3621
¿Está la universidad preparada para la diversidad religiosa?
La universidad moderna presume de diversidad, pero aún arrastra una gran deuda: integrar de forma justa y activa la pluralidad religiosa, espiritual y secular en la vida académica. Informes recientes en EE.UU. y Canadá muestran carencias graves: pocos campus forman a su personal sobre diversidad conviccional, apenas hay protocolos antidiscriminación específicos y los menús o espacios adaptados son aún excepcionales. Europa, incluida España, va incluso por detrás: prevalece la tolerancia pasiva frente a una gestión inclusiva real. Las universidades deben asumir su vocación transformadora y adoptar políticas concretas en tres frentes: formación, acomodos institucionales y protocolos de prevención y respuesta. Solo así podrán convertirse en espacios de convivencia crítica, ética y plural. La diversidad no se improvisa: se aprende, se cuida y se gestiona.
Redacción: InfoEkumene Difusión.
Un faro en la tempestad. Enseñanzas de un obispo contra la infiltración de la secta modernista
Guerra Campos, José, Un faro en la tempestad. Enseñanzas de un obispo contra la infiltración de la secta modernista, Páginas Contrarrevolucionarias, 2025, 320 pp.
El libro Un faro en la tempestad compila una selección de textos del obispo José Guerra Campos (1920–1997), figura destacada del episcopado español durante la segunda mitad del siglo XX. La obra ha sido editada por Manuel Acosta, diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña, y cuenta con un prólogo del obispo José Ignacio Munilla. Publicada por la editorial Páginas Contrarrevolucionarias, la obra busca rescatar el legado doctrinal y pastoral de Guerra Campos, especialmente su firme oposición al modernismo teológico y su defensa de la tradición católica.
Contenido y enfoque
La obra recoge escritos y discursos de Guerra Campos que abordan temas como la moral sexual, el celibato sacerdotal, la liturgia, la autoridad eclesial y la relación entre Iglesia y Estado. El título y subtítulo del libro reflejan la postura combativa del obispo contra lo que él percibía como una “infiltración modernista” en la Iglesia, especialmente tras el concilio Vaticano II.
Valoración crítica
Un faro en la tempestad ofrece una visión clara del pensamiento de Guerra Campos, caracterizado por su adhesión a la tradición y su crítica a las reformas postconciliares. Sin embargo, la obra puede resultar polarizante, ya que presenta una interpretación rígida de la doctrina y una visión negativa de los cambios en la Iglesia. Además, la asociación del libro con figuras políticas y medios de orientación conservadora puede influir en su recepción y limitar su alcance a ciertos círculos ideológicos.
Para los lectores interesados en comprender las tensiones dentro de la Iglesia contemporánea y las diversas respuestas a los desafíos modernos, esta obra proporciona una perspectiva significativa, aunque es recomendable complementarla con otras fuentes que ofrezcan un enfoque más equilibrado y diverso.
Redacción: InfoEkumene
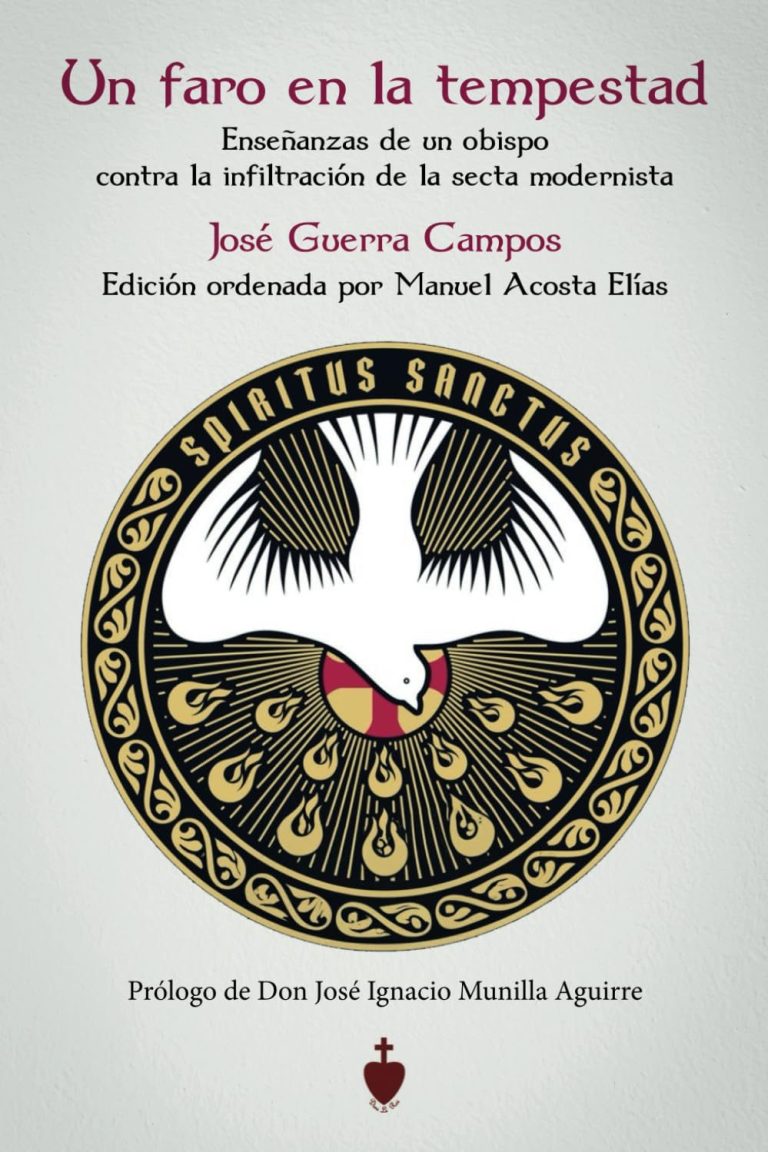
Biblia de Estudio
Vidal, César, Biblia de Estudio, RVR 1960, B&H Español, 2025
El controvertido historiador y comunicador evangélico español César Vidal Manzanares (Madrid, 1958) presenta una ambiciosa obra con la RVR 1960 Biblia de Estudio, publicada por B&H Español. Este proyecto busca ofrecer una herramienta integral para el estudio bíblico, combinando comentarios exegéticos, análisis históricos y referencias a las lenguas originales.
Características de la obra
La Biblia de Estudio se basa en la versión Reina-Valera 1960, ampliamente utilizada en el ámbito protestante hispanohablante. Entre sus aportes destacan:
- Comentarios detallados sobre cada libro bíblico, con especial atención a pasajes complejos y respuestas a críticas contemporáneas.
- Enfoque en la defensa de la “sana doctrina”, refutando hipótesis y errores históricos y doctrinales con respaldo académico y teológico.
- Énfasis en las lenguas bíblicas (hebreo, arameo y griego), permitiendo una comprensión profunda de la Escritura.
- Estudios documentados sobre personajes, lugares e instituciones relevantes.
- Relación entre la Biblia y otras religiones y mitologías, con especial atención al judaísmo y al islam.
- Análisis del desarrollo histórico de Israel y del cristianismo.
- Utilización de la historia para interpretar correctamente la Escritura.
Valoración crítica
La Biblia de Estudio de César Vidal se presenta como una herramienta útil para aquellos interesados en una lectura profunda y contextualizada de las Escrituras. Su enfoque en el análisis histórico y lingüístico puede enriquecer la comprensión del texto bíblico. Sin embargo, es importante considerar que la obra refleja las perspectivas teológicas y doctrinales del autor, lo que puede influir en la interpretación de ciertos pasajes. Además, algunas de las credenciales académicas de Vidal han sido objeto de debate en círculos académicos, lo que podría suscitar interrogantes sobre la rigurosidad de ciertos análisis y propuestas. Por tanto, se recomienda a los lectores complementar esta obra con otras fuentes y estudios para obtener una visión más amplia y equilibrada a la vez que técnica y rigurosa.
Redacción: InfoEkumene Difusión
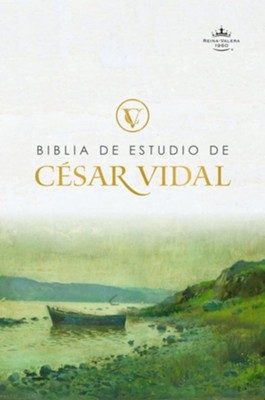
Dios nos quiere. Robert Francis Prevost
Colina, Jesús, Dios nos quiere. Robert Francis Prevost, León XIV. Ediciones Palabra, Madrid: 2025, 224 pp.
Jesús Colina (Valladolid, 1969) es uno de los periodistas religiosos más reconocidos del ámbito hispano. Fundador de Zenit y de ACI Prensa en español, y posteriormente de Religion Digital América y Religion News Service en Europa, ha estado al frente de diversos medios de comunicación vinculados a la actualidad del Vaticano y de la Iglesia universal. Su mirada combina el rigor periodístico con una sensibilidad pastoral, y en los últimos años ha cultivado un estilo narrativo que busca acercar el mensaje cristiano al lector contemporáneo desde un enfoque testimonial.
En su reciente obra Dios nos quiere. Robert Francis Prevost, León XIV (Palabra, 2025), Colina ofrece una primera semblanza espiritual y biográfica del nuevo papa, León XIV, nacido Robert Francis Prevost, agustino estadounidense elegido sucesor de Francisco en mayo de 2025. El libro no pretende ser una biografía exhaustiva, sino una presentación ágil, testimonial y profundamente espiritual del perfil humano, pastoral y teológico del nuevo pontífice.
Con un tono cálido y accesible, Colina traza el itinerario vital de Prevost desde su vocación agustiniana, su experiencia misionera en Perú, su formación académica en Roma, su servicio como obispo en EE. UU. y prefecto del Dicasterio para los Obispos, hasta su elección como papa. A lo largo de estas páginas, resalta su cercanía, su austeridad, su visión de Iglesia sinodal y misionera, y sobre todo su convicción sencilla pero firme: Dios nos quiere, como expresión clave de su mensaje cristiano.
El libro ofrece también una lectura en continuidad con el pontificado de Francisco, subrayando los vínculos de estilo y de fondo entre ambos, y apuntando ya las primeras señales del rumbo pastoral que León XIV podría imprimir a la Iglesia en los próximos años. Su contenido está dirigido a un público amplio: creyentes, estudiosos, comunicadores eclesiales y personas interesadas en el nuevo escenario abierto en la Iglesia católica tras el cambio de pontificado.
Redacción: InfoEkumene Difusión.
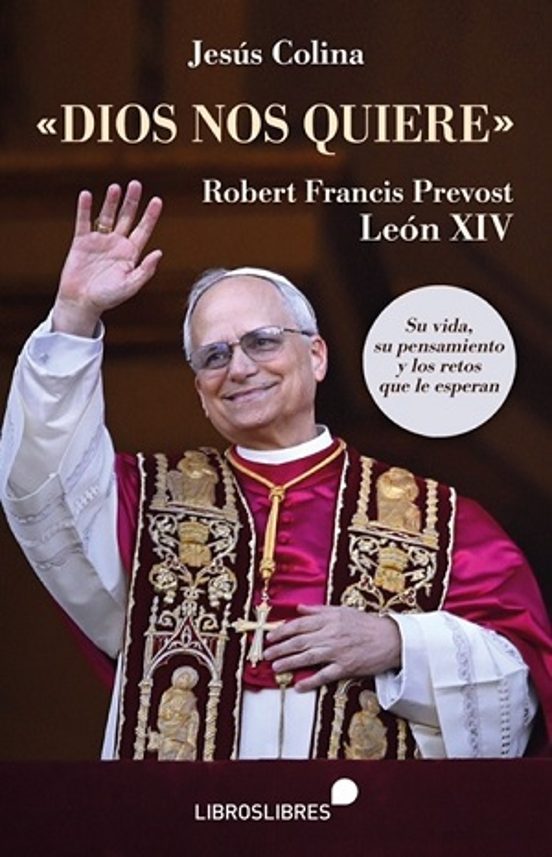
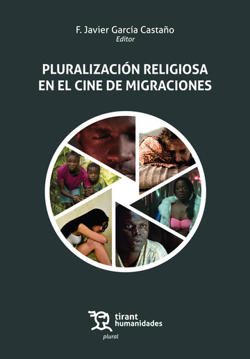
PLURALIZACIÓN RELIGIOSA EN EL CINE DE MIGRACIONES
F. Javier García Castaño
El libro Pluralización religiosa en el cine de migraciones, editado por F. Javier García Castaño (Universidad de Granada, Tirant Lo Blanch, 2025), examina cómo el cine español aborda la diversidad religiosa generada por la migración. Desde una perspectiva interdisciplinar (antropología, estudios cinematográficos y culturales), el volumen analiza dieciocho películas españolas significativas, investigando cómo estas representaciones reflejan y construyen percepciones sobre la religiosidad migrante.
La obra subraya que el cine, como medio masivo, influye poderosamente en la percepción pública, siendo capaz tanto de reforzar estereotipos como de ofrecer imágenes matizadas. El libro resalta especialmente cómo el islam y el cristianismo latinoamericano son las religiones más representadas, reflejando conflictos identitarios o prácticas religiosas populares, respectivamente.
Cada capítulo ofrece un análisis detallado y crítico de una película concreta, acompañado por una introducción general donde se revisan estudios previos sobre migración y religión, destacando autores clave como Levitt, Leonard y Stepick. Además, propone el cine como herramienta pedagógica, sugiriendo estrategias para su uso educativo.
Finalmente, concluye que las películas analizadas no solo documentan cambios sociales y religiosos, sino que también contribuyen al debate sobre integración, convivencia y pluralidad en la España actual, representando así una aportación relevante y pionera al campo académico del cine y las migraciones.
ARTES DE LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA
REINALDO GONZÁLEZ MONTES
R. GONZÁLEZ DE MONTES, Artes de la Inquisición Española. Edición de Luis de Usoz y Río y Benjamín B. Wiffen. San Sebastián, 1851.
¿Quién es Reinaldo González de Montes (o Montano)? Conocido por el «Montano» se ignora su nombre real, pero se intuye que debió de ser alguien versado, de confesión protestante o al menos filoprotestante, que conoció en persona tanto los tribunales como los métodos y las cárceles que tan detalladamente describe. Son muchos los investigadores que han creído encontrar quién se ocultaba realmente tras esta figura anónima. Unos afirman que Casiodoro de Reina, biblista y escritor, que había vivido en Sevilla, cuyo cenáculo protestante conoció bien el Montano. Otros abogan, siguiendo la pista sevillana, por figuras como Francisco de Zafra (así lo expresa Menéndez y Pelayo) o Antonio del Corro, familiar de un inquisidor y por ello presumible confidente.
La tarea de conocer al autor desvelado de su seudónimo es harto difícil y aunque no eludo el problema sí lo dejo sin precisar, anotando solo que el autor es español, andaluz de nacimiento o de adopción, posible miembro de la congregación protestante de Sevilla, a la que por lo escrito parece conocer bien, y que, por el conocimiento tan directo y detallado de las diversas artes y métodos, los tribunales y jueces de la Inquisición, es o bien un confidente o un testigo directo de la urdimbre y maquinaria inquisitorial.
La edición aquí analizada se imprimió en latín, lo que no fue óbice para su notable éxito. Se sabe que su obra destaca dentro del conjunto de la literatura reformada española del siglo XVI. Sin ser esta literatura de proporciones extensas se podría calificar como importante en su número dada las circunstancias tan adversas en las que tuvo que producirse y difundirse. Esta obra, al igual que muchas otras, hubo de publicarse en el exilio, mediante el empleo de la pseudonimia, procedimiento que aseguraba al autor un riguroso secreto, para así no poder ser localizado por el ojo inquisidor, lo que le habría costado al autor la condena a muerte y a su obra ser pasto de los quemaderos presididos por la cruel cruz de la Inquisición. La aclaración que hace del título de las Artes es suficiente prueba de la capacidad y eficacia del Santo Oficio en la captura del hereje mediante el profesional empleo de los ardides.
La intención del Montano con su libro no es entablar una batalla de polémicas estériles sino más bien defender del espanto que el Santo Oficio significaba para los creyentes que habían abjurado de la Iglesia de Roma. Con su obra trata de denunciar no solo los métodos y abusos de la institución eclesial y su brazo secular, sino también la hipocresía de los que vestidos con el traje de la pureza doctrinal fustigaban sin misericordia hasta la muerte y despojaban de bienes hasta la extrema indigencia. Contra los servidores del Santo Oficio, que paradójicamente tenían que haber dictado sentencias desde las atalayas de sus tribunales, orientadas a la enseñanza y el arrepentimiento, pero nunca al castigo que liquida al ser humano, imagen y semejanza de su Creador. Por eso confronta su testimonio escrito frente al inicuo proceder de los tormentos y las muertes en hogueras o garrote, frente a la suprema humillación del peregrinar insultante de los condenados, revestidos de sambenitos y tocados con capirotes, el Montes presenta la dignidad del sometido escribiendo su nombre en un martirologio propio, como apéndice final.
La defensa del mártir protestante le conduce a subrayados fuertes, a expresiones dolidas de grueso calibre, porque el malvado no es aquel al que le arrebatan todo por mor de su fe y obrar, sino aquel otro que se reviste de santidad, amparado por unos gobernantes, la monarquía, de «tiránica crueldad». La monarquía en primera instancia y última es la que detenta el poder real y a la que sirve, o se sirve, tanto la Iglesia como la Inquisición católica, que se debe a la razón de Estado para mantener el orden en sus dominios. El Montano pone en evidencia también con su testimonio escrito que la Inquisición es también un instrumento político al servicio de la monarquía, sin más propósito que el mantenimiento del orden público homogeneizando ideas y conductas con el empleo del tormento (de origen diabólico en el libro) para conseguir el temor de los súbditos, además de fuente recaudatoria con la incautación de bienes. Apuntar, por último, que las Artes consiguió un éxito grande de difusión y traducciones, consiguiendo además agrandar[1] la Leyenda Negra, junto a otras obras como las Relaciones, de Antonio Pérez, la Apología de Guillermo de Orange o la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas, con lo que el origen de esta Leyenda tiene tanto tintes protestantes como católicos, políticos como religiosos.
Sin duda las Artes agrandaron la Leyenda que oscurecía a España, pero no puede atribuirse a esta obra protestante por excelencia su entera creación, como tampoco sostener que le otorgar mayor credibilidad o fundamento.
En esta recensión se pretende tratar y esclarecer cuestiones importantes que están relacionadas primero con su autor, obviando, aunque pueda resultar paradójico, el problema de la autoría. Lo que aquí interesa es la credibilidad de su pretendido testimonio. ¿Mintió quien se arroga la verdad testimonial, exageró, o tal vez su relato es objetivo, fidedigno? ¿Qué nos relata la historia sobre la Inquisición española en cuanto a métodos de investigación, interrogatorios, causas y condenas de los acusados que podamos confrontar con lo descrito en las Artes? Asimismo, los juicios severos que pronuncia en relación con los inquisidores ¿son realmente acertados, o es fruto de la exageración y de la inquina? ¿Eran los inquisidores, todos o gran parte, figuras siniestras, deshumanizadas, perversas y malévolas como los dibuja las Artes? Y desde una óptica espiritual, ¿los inquisidores eran religiosos hipócritas, fariseos, siervos del diablo?
En segundo lugar, es interesante para un análisis crítico del libro situarlo en el contexto literario de su época para así poder captar mejor su riqueza literaria y el puesto que ocupa en el repositorio protestante español, en donde se proyecta como una innovación historiográfica de gran repercusión. Este está compuesto por géneros literarios en conformidad con el auditorio y circunstancias concretas. Si el propósito era alcanzar a un mayor número de lectores se aplicaba el latín, más universal que los idiomas nacionales. En este sentido las Artes recurre al latín, para que su denuncia pueda ser leída por un mayor número de personas y en distintas naciones. «En conclusión, las obras escritas en latín se dirigen, en general, a un público amplio, mientras las redactadas en español son destinadas a la instrucción dogmática dentro de España. Éstas eligen estructuras sugerentes como el abecedario o los trataditos, y con preferencia la forma dialéctica de un coloquio, diálogo o de la oposición de puntos antitéticos. Las acusaciones de la situación confesional defectuosa, que se mueven también en un plan político, optan por el martirologio, la autobiografía, las memorias, o bien la forma literaria de una petición o una advertencia a personas determinadas»[2].
Y en tercer lugar y último cabe explorar la relación de las Artes de la Inquisición Española con la Leyenda Negra. La Leyenda, ¿es fruto de un interés común con el objetivo de perjudicar severamente a la religión católica, la monarquía y la nación españolas? ¿Se encuentra dentro de esta tesitura de complot las Artes? ¿En qué medida la apoya o le otorga mayor credibilidad en las naciones de la época? El libro es considerado como el inicio de la Leyenda Negra, referida a la Inquisición española. La frase no deja de ser casi actual[3], del siglo XX. Pero la polémica por el color empleado para calificar un período de la historia de España y algunas de sus instituciones, en este caso la Inquisición, no empaña ni desvirtúa la información que las Artes presenta[4], como tampoco se hace responsable en su totalidad de la autoría de dicha leyenda, que sin duda fue agrandada posteriormente con otros documentos históricos como el de Juan Antonio Llorente, con su Historia Crítica de la Inquisición[5].
Llorente era secretario general de la Inquisición en Logroño y con tal cargo tuvo «a su disposición, cuantos datos exactos y espeluznantes existían sobre la Inquisición en España»[6]. La obra fue traducida a varios idiomas y logró alcanzar buen éxito al presentar una «inagotable cantera de fechas, cifras y documentos auténticos», que enriqueció también el conocimiento de los protestantes españoles sobre sus correligionarios antepasados, gracias «al abundante material proporcionado por Llorente»[7].
No se puede ocultar que la monografía del Montes ha ejercido una trascendencia cierta sobre la posterior bibliografía en torno a la Inquisición[8], cuyo olvido por motivos obvios no resta un ápice de su importancia documental.
Antes de dar respuesta a todos los interrogantes planteados veremos, de entrada, las Artes de la Inquisición española con los mismos ojos de su desconocido autor, artes o ardides «descubiertas y al público manifiestas».
El libro de Reinaldo González de Montes (alias Montano), las Artes de la Inquisición Española[9], se publica originalmente en latín, en 1567, en Heidelberg (Alemania), con autoría oculta a fin de evitar al Santo Oficio. La autoría, a pesar de ser un libro memoriográfico y autobiográfico es opaca sin posible resolución. Las circunstancias religiosas en la que aparece las Artes son de todos bien sabidas: la incipiente reforma protestante, con sus cinco Solas, en confrontación teológica por la justificación por la sola fe, la defenestración de la jerarquía católica y del propio papa y la negación de cualquier tipo de culto, llámese latría, hacia la virgen y los santos, además de otras cuestiones que, aunque menores, no por ello menos propicias para desencadenar enfrentamiento y división. Desde su aparición, a finales de la conclusión del concilio de Trento, se convirtió en una obra requerida por un gran público de las naciones europeas de la época y que, a pesar de estar escrito en latín, alcanza un éxito sobresaliente.
La obra proporciona valiosa información testimonial, «en su mayor parte de forma directa», de lo sucedido en la congregación protestante de Sevilla entre los años 1557 y 1564. No existen dudas respecto a que el autor accedió a información privilegiada sobre los usos inquisitoriales.
Desde la óptica doctrinal[10] el libro no se pronuncia a favor de ninguna confesión concreta, aunque entre Inglaterra y Ginebra se muestra favorable de la primera, pero sí a favor de la Reforma en su conjunto, utilizando el término luterano en cuanto definitorio de protestante, conforme el uso que hacía la misma Inquisición, al catalogar a todos los protestantes como luteranos. No es un libro doctrinal y la única verdad que persigue y manifiesta es la de los hechos que relata, si bien pone de manifiesto su creencia y defensa de la justificación por la fe y su oposición a la transubstanciación eucarística católica.
También aborda el tema de la Iglesia y lo que significaba la Reforma como proceso de vuelta a una Iglesia desaparecida en el transcurrir del tiempo, en donde las penitencias servían para el bien del creyente errado y no para su aniquilación, como hace la Iglesia romana de la Inquisición. No es de extrañar que el Montes catalogue de secta a la Iglesia católica romana frente a la Iglesia católica (universal) verdadera de la Reforma. También defiende la creencia protestante de que el cristiano es solo salvo por la fe (fideísmo)[11]. Los ritos y las prácticas de religiosidad de la época son permanentemente atacadas y despreciadas por considerarlas «doctrina de impiedad». La jerarquía es denostada y calificada de ignorante. Por otra parte, la Inquisición, al hacer público los autos de condena de los herejes protestantes, sin darse cuenta se convertirá en un propagador de las ideas reformadas: «los mismos Inquisidores, que se declaran extirpadores de la fe y de la misma verdad, ellos mismos son […] predicadores, doctores, propagadores de la misma verdad».
La edición que se recensiona es la llevada a cabo por los bibliófilos Luis de Usoz y Río y Benjamín B. Wiffen, para la colección «Reformistas Antiguos Españoles», publicándose en la ciudad vasca de San Sebastián, en 1851. Reseñar con brevedad que Luis de Usoz y Río, nacido en el Perú, tenía estudios de filología, dominando el griego y el hebreo, y era un experto bibliófilo y biblista. Como cristiano protestante que era se encargó de la labor de traducir al castellano moderno no solo las Artes sino también obras de autores protestantes de la categoría de Juan de Valdés, Cipriano de Valera, Juan Pérez de Pineda, Francisco de Encinas, Constantino Ponce de la Fuente, etc.
Luis de Usoz acompaña al texto del Montano un Apéndice en donde presenta, con todos sus pormenores y personajes condenados y muertos en hoguera o a garrote, o bien a penas menores de cárcel y sambenito, es decir, Sentencias y Ejecutorias, el primer auto de fe celebrado el 21 de mayo de 1559, en Valladolid, presidido por el príncipe Felipe y la princesa Juana, hermana y gobernadora. Añade un Memorial destinado al Conde de Benavente donde se le da cuenta sumaria de los que fueron condenados a la hoguera y otros reconciliados y ensambenitados, en el segundo auto de fe de Valladolid, el 8 de octubre de 1559, bajo la presidencia del rey Felipe II, textos que no aparecen en la obra recensionada[12].
Comienza el libro respondiendo qué entiende por «artes» con el empleo de unos cuantos sustantivos gruesos: «mañas, tretas, trucos, fraude, engaño, artimaña, ardid», a los que se pueden añadir otros tanto más como añagaza, mentira, astucia, trampa, triquiñuela, falsedad, farsa, burla, que ofrecen una idea de la riqueza idiomática a la hora de explicar la herramienta más sutil de la Inquisición: la estratagema o manipulación como arma para encontrar, interrogar y encausar al futuro hereje.
I.
En el Prefacio del libro constata ya desde sus primeras líneas que existen diversidad de pareceres sobre la existencia misma de la Inquisición. Un bando la reclama como una institución necesaria y positiva, que jugó en el pasado un papel destacado en cuanto a la profilaxis de la contaminación de judíos y mahometanos en la sociedad cristiana, atajando también otros errores, resultando así provechosa y sagrada. Mientras el bando opuesto la observa como «servidumbre indigna de hombres libres» y fuente del acrecentamiento de la hacienda pública «y el de algunas fortunas privadas». Concurren dos visiones opuestas que necesitan ser dilucidadas, como el árbol, por sus frutos. Si la Inquisición es ese Santo Oficio de la Iglesia empleado para hacer un bien en su apologético combate contra el mal de la división y del error, al autor no le cabe la menor duda de que se podrán observar puesto que será patente su bondad y santidad por encima de inquinas y envidias, y una vez contemplados podrá abogar por «la conservación de este santo árbol, o bien al fin su extirpación».
Las Artes es sometida al escrutinio de la verdad objetiva. ¿Se puede saber si lo que se va a exponer sobre la Inquisición es verdad? ¿Y de que fuentes ha recogido lo denunciado aquí? El mismo autor pone en guardia para no dejarse engañar de quien siendo un hereje puede por mala fe no ya ocultar la verdad sino transmutarla y convertirla en mentira. El peligro es evidente al dar crédito a un hereje perseguido por la Santa Inquisición, pues no puede extrañar que desde su condición considere a la institución «como un gravísimo y severísimo azote», lo que le convierte en sospechoso de exagerar, tergiversar, mentir.
Lo cierto es que a las Artes le embarga la causa de la verdad. No le interesa ni tan siquiera una confesión o iglesia concreta sino más bien «evitar la persecución de cualquier confesión cristiana».
Pero existe un método fiable a decir del autor que proporciona una investigación objetiva capaz de depurar la verdad. Propone para ello primeramente que se dote a la Inquisición de ciertas reglas y se le sustraiga privilegios, para después «establecer una verdadera e incorrupta investigación contra la misma Inquisición». ¿Resistiría una investigación exhaustiva, libre, sin imposiciones ni amenazas, que tenga en cuenta a los encausados, reclusos y expresidiarios vivos, como reclama el autor para la investigación tenga carácter probatorio imparcial íntegro? Porque para poder hablar con libertad sobre la Inquisición se requiere levantar la invisible mordaza del silencio «que bajo gravísimo juramento se les intima para que absolutamente nada revelen de cuanto acerca de la Inquisición y de toda su manera de proceder mientras estuvieron en la cárcel, supieron o vieron o experimentaron por sí mismos».
Esta es una condición indispensable para conocer la verdad de los hechos y resultados del proceder del Santo Oficio, puesto que no deja de ser un «arte» que impone con la censura del silencio sobre todas las demás artes inquisitoriales. Será solamente aceptando estas condiciones previas a la investigación como pueda verificarse la verdad de los hechos y personas que han tenido que ver con la institución a la vez que se puede arrojar luz sobre el comportamiento de sus miembros. No parece, pues, que el autor se decante por la inquina que produce el rencor, por valoraciones sin más fundamentos que el odio, sino más bien al contrario, por lo que en lo personal ofrece al menos la sensación, después de su rigurosa defensa en busca ecuánime de la verdad, con métodos de ponderación, equidad e imparcialidad, de neutralidad y objetividad en su relato testimonial, al que tiene que responder la Inquisición con sus propios alegatos, capaces no solo de hacer frente a las graves acusaciones de las Artes, sino de refutarlas con datos e información precisa, veraz, rigurosa y contrastable, sin animadversión ni ánimos descalificadores que tergiversen la realidad de los hechos y personas enredadas en la historia de la Inquisición.
Los historiadores en España, ¿han realizado esa investigación que reclama las Artes, llevándola a cabo desde la equidad y objetividad, sin ninguna duda de parcialidad? No se puede descartar en los estudios que desde los años setenta se realizan. Pero no todos los historiadores ni en todos los tiempos han sido ecuánimes y objetivos. Apuntar aquí, a título de ejemplo, De origine inquisitionis, obra de Páramo (Madrid, 1598) donde al hablar de Constantino Ponce de la Fuente, antiguo confesor del emperador Carlos V, asegura que «se encontró como hecho cierto, que Constantino se había casado dos veces, y que ambas mujeres vivían aún». La Historia Eclesiástica de España, de Vicente de la Fuente (1874), da por bueno lo que es un simple bulo, una infamia para desprestigiar la figura de este insigne creyente, teólogo y escritor protestante español[13]. Y tras su muerte por enfermedad en los calabozos de la Inquisición sevillana se propaló el rumor de que se había quitado la vida[14]. Y en cuanto al uso de palabras peyorativas el bando en defensa del Santo Oficio no se quedaba ni mucho menos atrás. Como ejemplo sirve, aunque tardío, el pensamiento de Marcelino Menéndez y Pelayo sobre el protestantismo en general: «El protestantismo no es en España más que la religión de los curas que se casan»[15].
En opinión del autor la Inquisición no tenía sentido y tampoco era necesaria su creación, más cuando era un nuevo tribunal que, en vez de tener por finalidad la enseñanza de la fe cristiana que solo requiere a Cristo como pastor, tenía el poder, el imperio, el tormento, la crueldad y la muerte como objetivos. Una institución que, en vez de contar con maestros y santos, contaba en sus filas con procuradores, fiscales, jueces, policías y cárceles. Un Santo Oficio, amparado por el Estado, para imponer al pueblo «el yugo de una nueva servidumbre, de donde resulten también al fisco nuevas riquezas».
El Montes es consciente de que la Inquisición sirve a quien le presta el brazo armado para ejecutar sus condenas. Es apoyo ideológico de una monarquía, declarada y fundada sobre la base católica y romana, «que la usa para defender la base ideológica de su concepción del mundo»[16]. Pero también es consciente al mismo tiempo de que esta institución se ha escapado de las reglas del poder establecido al igual que de Roma. Con el discurrir de su actuación ha derivado en un instrumento español que se impone mediante el temor absoluto no solo frente a los protestantes sino también frente al católico romano. La Inquisición es un enemigo para batir y aniquilar.
Le resulta paradójico que se proyecte para la defensa y anuncio del Evangelio un organismo que solo puede presumir de represión, dominio y aniquilación, pero no de instrucción para propagar la fe cristiana, aun sabiendo que la Inquisición no se constituyó para instruir en la religión, sino para castigar y extirpar los errores y herejías. Pero, conforme a su pensamiento, no deja de ser una cosa de locos y desalmados, errada en su fundamento. Todo en la Inquisición es un gran despropósito, un gran contrasentido con las Sagradas Escrituras y con el Derecho, al nombrar jueces que nada entienden de Derecho y al sostener tribunales y jueces que obran en contra de lo recomendado por las Escrituras sobre amonestaciones a los que contradicen la doctrina sana. La Inquisición «no se dedica a otra cosa que a matar a inocentes ciudadanos y a confiscar bienes», sentencia Montes.
En el Prefacio revela Montes también su preocupación por que la Inquisición, en su pensamiento institución innecesaria y represiva de las libertades, como hemos podido comprobar con anterioridad, pueda ser introducida en los territorios ocupados por España fuera de la península ibérica, más aún en zonas con presencia importante protestante[17]. Su libro será entonces el informe fiable que dé a conocer lo que representa la Inquisición según su experiencia.
II.
Algunas Artes (ardides) de la Inquisición Española descubiertas y al público manifiestas es el primero y principal grueso de la obra, en donde se exponen las artes en cuanto tales (los ardides empleados en engañar y someter) así como las diversas prácticas y métodos requeridos para lograr las confesiones y culpabilidades. Por tanto, «aquí se describen las prácticas inquisitoriales de la persecución de protestantes, desde la primera sospecha de herejía hasta la celebración de un auto de fe y las sentencias pronunciadas»[18]. El detalle con el que relata dichas prácticas desvela que la obra ciertamente tiene por destinatarios lectores que no conocen el ambiente español y que nada saben sobre la actuación y los crueles procederes de la Inquisición española.
Sorprende que la enajenación (secuestración de bienes le llama) de los bienes de los candidatos a hereje sea lo primero en ser reclamado en su intervención: «al instante le piden y quitan todas las llaves de sus arcas y archivos», el primer arte utilizado por la Inquisición, con aprovechamiento de sus dudosos ayudantes, los conocidos por familiares, personajes de dudosa reputación y malvivir dado a lo ajeno que sirviendo al Santo Oficio se sirven también ellos mismos afanando todo lo que no es vigilado por propietarios, alguaciles y notarios. Confiscado tan prontamente los bienes se asegura así la ganancia de los intervinientes, es decir, del Estado y de la Inquisición. No en balde la predicación eclesiástica enseñaba que de no aceptarse o disentir de la doctrina católica se contraía la obligación, en conciencia, de entregar al fisco todos los bienes, puesto que el rey se convertía en legítimo poseedor de ellos dado que el papa se los adjudicaba.
El proceder general de la Inquisición era anunciar un «edicto de gracia» por el que se exponía las herejías y se animaba a acudir a los inquisidores para vaciar las conciencias. De esta manera se suponía que quien se inculpaba de herejía contada con un tiempo de gracia al término del cual se podía reconciliar con la Iglesia, sin mediar el castigo severo. El sistema estaba cargado de terrible injusticia puesto que se atentaba a la dignidad del autoinculpado al hacerse público su pecado o delito que en secreto había confesado. El ingenuo, además, debía inculpar a otros, vivos o muertos, con lo cual los inquisidores se proveían de un buen número de delatores que mantenían en el anonimato bajo el manto protector del inquisidor en calidad de testigo.
Por otra parte, no hacerlo le granjeaba la excomunión[19]. Lo grave de las delaciones anónimas era el promover denuncias basadas en suposiciones, sembrando el terreno inquisidor de inocentes, al prodigarse la falsa denuncia incluso por motivos nimios, en medio de un ambiente de desconfianza y miedo.
Después de la denuncia el asunto era examinado por los calificadores para determinar el delito de herejía lo que conllevaba la detención. Sin embargo, la Inquisición abusaba de la detención preventiva como de la lentitud en el examen y acusación, alcanzando algunos en esta situación los dos años[20]. Una vez detenido era conducido de manera preventiva y en secreto a la cárcel, en donde esperaba juicio, cárcel que se mantenía confidencial, dando lugar al rumor de que la Inquisición mantenía cárceles secretas. Por lo general el recluso se mantenía aislado del exterior, sin conocimiento del delito del que se le acusaba, y en las condiciones que su hacienda podía lograr.
¿Eran las cárceles realmente como se describen en las Artes, inmundas cloacas, espacios mínimos, condiciones inhumanas, estancias de enfermedad, locura y muerte? Las cárceles de la Inquisición no diferían gran cosa de las ordinarias. Incluso algunas concretas eran mejores por lo que se dieron casos de presos comunes que se declaraban herejes para ingresar en ellas. Sin embargo, tanto ordinarias como inquisitoriales mantenían unas condiciones extremas y algunas como la de Llerena o Logroño eran de tal gravedad que un elevado número de prisioneros murieron en sus calabozos[21].
Los tribunales de la Santa Inquisición fueron capaces, durante tres siglos, de condenar, con distintas sentencias, a 345.711 personas, de todas las edades, sexo y clase social[22]. Si bien no existen datos fiables podemos dar por bueno esta contaduría, a la que añadir miles de desterrados y otros miles de opositores políticos del absolutismo monárquico[23]. El resultado de torturados y muertos es pavoroso: 33.124 personas quemadas vivas[24]. Pero la persecución inquisitorial no solo afectó a personas, sino también a la ciencia, en concreto a los libros en donde la ciencia se expone. Biblias de todo tipo, libros de ciencia y religiosos fueron pasto de las llamas por orden de los tribunales inquisidores.
La jerarquía de la Inquisición la componía un Consejo Supremo y General, al frente del cual se encontraba el Inquisidor General. Después venían los tribunales provinciales, con un Inquisidor jurista y otro teólogo, ambos considerados jueces, si bien vestían la ropa eclesial. Además, los tribunales lo integraban un fiscal o procurador, encargado de la acusación, investigación de los hechos e interrogatorios; un juez de bienes; los calificadores, teólogos que determinaban la existencia de delitos contra la fe; y los consultores, juristas expertos asesores del tribunal.
Contaba el tribunal con personal ayudante como los notarios: el notario del secuestro que controlaba los bienes del reo en el momento de ser detenido; el notario del secreto, encargado de consignar las declaraciones tanto del acusado como de los testigos; y un escribano secretario. A ellos hay que sumar el personal auxiliar, compuesto por el alguacil, encargado de cumplir las órdenes ejecutivas del tribunal, como la detención y encarcelamiento del sospechoso; el nuncio, con el encargo de publicitar todo comunicado del tribunal; el alcaide o carcelero con el oficio de cuidar al preso. Por último, los llamados familiares auxiliaban tanto al tribunal como al alguacil, brindándoles protección y servicio permanente, que ellos consideraban como un gran honor, dado el reconocimiento público y los privilegios que el cargo les otorgaba[25].
El proceder durante los interrogatorios estaba basado en el temor que inspiraba el tribunal inquisidor, tanto si se era hereje o no. El presunto hereje era acusado, no siempre con razón pues se dieron casos en los que la envidia o el causar daño era la principal motivación, como ya se ha explicado. Sobre esta base los inquisidores acordaban medidas cautelares como la citación, con el empleo engañoso de los «familiares», o bien con la detención sin más premisas. En esta fase inicial del proceso se procedía también a confiscar los bienes del censurado.
A continuación, se procedía a la fase inquisitiva, con la utilización de procedimientos interrogatorios, en donde se le presentaba al prisionero la acusación, sin presentar quien o quienes le habían delatado, que por cierto podía estar presente, pero oculto. Los inquisidores indagaban, bajo juramento del acusado y en presencia del notario del tribunal, con tortura o sin ella, sobre la verdad o falsedad de los hechos. En esta etapa se presentaban las pruebas de los testigos ocultados y el acusado tenía derecho a defensa, siempre atenuada por la actitud del defensor que evitaba una defensa a ultranza para no parecer también él culpable.
Por lo general el juicio constaba de varias audiencias puesto que se perseguía más el doblegar al detenido que el hacer propiamente justicia. Esto permitía también atormentarlo con el suplicio de las cárceles y el trato vejatorio y sin ápice de humanidad que allí se recibía, en un recinto cerrado, de escaso espacio, poca y mala comida y trato violento de los alcaides. Pero principalmente el tribunal contaba, como procedimiento para interrogar a los acusados, con las amenazas, los insultos y la tortura, llevada a cabo por medios horribles, como la garrucha o cuerda, el potro, el agua, el aplastamiento de los dedos y la flagelación.
Con estos procedimientos empleados en interrogatorios y juicios el resultado era inicuo. No pocos inocentes salieron como culpables por culpa de ellos. No se puede obviar que la violencia física extrema iba acompañada de la psicológica, la moral y la espiritual. El empleo del engaño, de la malicia y de toda clase de ardides en cuanto procedimientos admitidos por los miembros del tribunal, era responsable, sin ningún aditamento violento más, de la condena a muerte, a cárcel, a destierro, o social y religiosa, de numerosas víctimas, inocentes, o culpables de tan solo el «delito» de pensar y creer en libertad lo que le dictaba su conciencia, su razón y su sentimiento. La verdad no les daba la libertad, sino la condena; porque el tribunal no quería la verdad, sino el castigo.
En cuanto a los métodos usados por la Inquisición para conseguir la declaración positiva del sospechoso de herejía, brujería o blasfemia, siguiendo las Artes el primer método era la utilización de la sospecha. Mediante el concurso de la ayuda exterior al tribunal (a través de los llamados familiares), se procedía con el ardid para la personación. En la primera visita los inquisidores trataban de sonsacar, con preguntas arteras, las respuestas convenientes para apuntalar la sospecha, sometiendo al sospecho bien al encarcelamiento o bien a una libertad vigilada, al tiempo que se hacía balance de todos sus bienes para ser confiscados a favor de la Inquisición. La incautación, en todo caso, era un fin.
En la cárcel, nos cuenta ahora las Artes, el reo de herejía estaba sometido a la crueldad del abandono y la desesperanza. Era función del alcaide convencer, a modo de trampa, al reo de pedir audiencia para la resolución rápida de su caso. Si el reo no convence al inquisidor le remitirá al fiscal prodigándose las audiencias hasta que el tribunal consideraba que había declarado. Al final del proceso era acusado por el fiscal de cosas no declaradas o delatadas mediante el arte de la invención imaginada, que dejaba desconcertado al reo con «la multitud y gravedad de los crímenes inventados». Este engaño le servía al inquisidor para descubrir algo que diera sentido a su acusación, establecida en los términos siguientes: «Que habiendo sido bautizado y considerado hijo de la iglesia Romana, desertando de ella, se pasó a la secta luterana y recibiendo los errores de esta herejía, y no contento con ser hereje, hizo a otros también herejes, enseñando y dogmatizando». Montes se lamenta de que la mayoría del tribunal sea jurista y no teólogos, materia de la que se procesaba. Y cuando se tiene necesidad de peritaje se acudía al peritaje de los dominicos, particularmente duros al haber perdido muchos sus puestos en la Inquisición.
Si bien tenía derecho a un abogado defensor, la defensa era escasa y supervisada por el propio tribunal. Tampoco sabía quién era su acusador, y los testigos y sus testimonios no le eran comunicados al reo, que penaba también en la incertidumbre. En el caso de que el acusado se negara a declarar o su declaración no fuera suficiente para el tribunal éste resolvía acudir al tormento. En esas circunstancias el prisionero, hombre o mujer, era entonces sometido a las técnicas más comunes de entre un abultado catálogo de tormentos que presentamos a continuación:
La garrucha o la cuerda, mediante la cual se inmovilizaban las manos atadas a la espalda con grandes pesas sujetas a los pies. En esta posición se le alzaba por las muñecas a varios metros del suelo mediante un sistema de poleas. Una vez en alto se le dejaba caer bruscamente, descoyuntándose por la sacudida de la caída. Pero si seguía vivo y sin confesar[26] el Inquisidor y sus ayudantes les insultaba y amenazaban, repitiendo al día siguiente el proceso, aun estando prohibidas por el Estado las segundas o más torturas.
El potro o burro, en donde se ataba al reo de pies y manos en una mesa. Las cuerdas de los pies se iban enrollando en una rueda giratoria que cada vez que daba vueltas iba estirando las extremidades hasta alcanzar el desmembramiento. Durante la tortura se procuraba también que el torturado tuviera dificultad al respirar y permaneciera en silencio, colocándole para este menester paños mojados a través de los cuales se le obligaba a ingerir abundante cantidad de agua.
Los carbones encendidos al rojo vivo, de unos trescientos grados, se aplicaban sobre diversas zonas sensibles del cuerpo humano, untadas previamente con grasa para hacer más efectivas las profundas quemaduras.
La flagelación, utilizando varas o flagelos para golpear el torso desnudo del acusado hasta hacerlo sangrar por desollamiento.
El embudo, mediante el que se le hacía ingerir abundante agua que producía una fuerte sensación de ahogamiento y que incluso provocaba en algunos la muerte por el rompimiento del estómago, lo que inevitablemente le conducía a la muerte.
El aplastamiento, utilizando una herramienta en donde se metían los dedos de manos y pies y eran destrozados al aplastarlos por la presión.
En los casos que fallara todos estos métodos de tortura el prisionero era persuadido mediante el engaño. Así la visita de su confesor o párroco pretendía servir de alivio al fingir éste solidaridad, con el único objetivo de conseguir sonsacarle la confesión pretendida. Otra manera de engañar al sospechoso, incluso sin ser prisionero de la Inquisición, era confesarle mientras los inquisidores, ocultos, la oían y tomaban nota por escrito. También, a fin de no vulnerar el secreto de confesión, el sacerdote que en confesión tenía conocimiento de hechos relacionados con la herejía, mediante tretas engañosas, lograba que le dijera personalmente lo dicho en confesión, en momentos fuera de ella, para poder denunciarle sin transgredir así el sacramento de la confesión. De esta manera muchos sacerdotes y religiosos se hicieron cómplices de los inquisidores.
En su afán obsesivo represor la Inquisición recurrió además a prisioneros delatores, personal al servicio de los tribunales, conocidos por moscas, que iban de cárcel en cárcel para ganarse la confianza del resto de prisioneros y recabar de esta manera conversaciones y datos a cambio de una recompensa pecuniaria por su traición.
Por último, la misma permanencia en las cárceles inquisitoriales era ya un excelente método para hacer confesar lo inconfesable. Lugares lúgubres, espacios cerrados y tan diminutos que apenas se podía mover y respirar en ellos. En unos casos la estancia cargada de humedad y frío, y en otros de un calor extremo insoportable[27]. En cuanto a otras condiciones el encarcelado no podía hablar en alta voz o cantar, expresar alegría, estaba sometido a la brutalidad de los carceleros, con escasa y mala comida, con un menú a base de pan y agua, sin apenas ropaje, tanto de vestidura como de cama. En estas condiciones era fácil enfermar y también morir. Era fácil caer en depresión profunda y en la desesperanza más extrema, tentado por el suicidio y la locura[28]. Las mujeres, además estaban expuestas al abuso sexual por parte de sus carceleros. No es singular que la mujer detenida y preñada, una vez producido el nacimiento de su hijo, éste era arrebatado a la madre y entregado en adopción obligatoria[29].
III.
Con el capítulo Algunos ejemplos especiales[30] persigue el autor el que la Cristiandad, arrancada las vestiduras de piedad y santidad con las que se viste la Inquisición, «reconozca y extermine a estos fieros lobos, a estos leones, a estos dragones y prole viperina». Los ejemplos que presentan son referidos al tribunal de Sevilla, tribunal que el autor declara «conocer los misterios y aun experimentarlos en su mayor parte en sí mismo». Estamos ante un testigo directo, o al menos confidente de los hechos, como ya se ha indicado en estas páginas. El quedar el ejemplo reducido a un solo tribunal no es óbice para el autor dar por supuesto que lo que se lleva a cabo en Sevilla se realiza en el resto de tribunales. El dato expuesto corresponde a un periodo concreto y corto de tiempo. Desde el año 1557 al 1564, lo que a su juicio agrava más la actividad inquisitoria. Comienza sus ejemplos con el inglés Nicolás Burton, condenado a la hoguera, al que antes de morir se le expolió por completo. Le siguió a la cárcel uno de sus socios, Juan Fronton, que desde Inglaterra llegó a Sevilla a reclamar los bienes en común. Después de retrasar la respuesta innecesariamente el socio fue arrestado y enviado a la cárcel por un año al haber recitado mal el Ave María, lo que, sin duda, a juicio del tribunal, le hacía reo de herejía. Algo semejante le sucedió a su compatriota Rehukin al que se le requisó un barco y se le adjudicó al fisco inquisitorial sin poder ya recobrarlo.
Dentro del afán de la Inquisición por intervenir los bienes de los demás y apropiárselos cuenta el caso de un vecino sevillano al que se le sentenció con la pérdida de bienes y rentas y cárcel por diez años. Una vez liberado el tribunal le reclamó por medio de notario la cantidad de 130 ducados por costas y alimentos durante su permanencia en el castillo de la Inquisición. Dado que todos sus bienes fueron confiscados no tenía medios con los que pagar y con notario se le hizo saber que nuevamente iría a prisión por impago.
La injusticia que relata las Artes era muy común. La cárcel era mantenida con los bienes de los encarcelados, encargados de proporcionarle con esos bienes comida, ropa y alojamiento digno, algo que en escasa ocasiones sucedía. Más bien los bienes, que se presumía en depósito, eran saqueados y esquilmados. No se puede hablar, por tanto, de confiscación sino de sustracción perpetrada por quienes se erigían en guardianes de la fe.
Otro ejemplo tiene que ver con la práctica de arrebatar los neonatos a sus madres encarceladas. Al considerar las cárceles de la Inquisición se ha subrayado el hecho de lo sucedido a Juana de Bohórquez, denunciada en el tormento por su propia hermana y que ingresó en la cárcel estando encinta. Se respetó su situación hasta que a los ocho días del alumbramiento le fue arrebatado su bebé y se le concede el mismo trato que al resto de presos. Juana moriría quemada en la hoguera en el segundo auto de fe del 22 de diciembre de 1560 en Sevilla. La compañera de celda que le asistió en su infortunio recibió una tortura tan extrema que a la semana fallecía. El Santo Oficio normalmente queda impune de las muertes y las inutilidades que las tortura producían, impensable para un tribunal ordinario. La trágica ironía la escribía el tribunal al declararla «libre de todos los cargos intentados por el fiscal contra ella». La trágica iniquidad se encuentra en el hecho de que a nadie se le exigió responsabilidades y a nadie se castigó por el inicuo proceder.
Ejemplo que no ha desaparecido de la Iglesia católica romana[31], sino más bien se ha incrementado a lo largo del siglo XX, es el que las Artes expone, causado en 1563, y que sin darse cuenta arruinaba sus propias filas y confería un daño importante en la imagen de la misma Iglesia. El caso era que «se quejaban amargamente de la turba de curas y frailes, porque requiriendo de amores de mujeres y tentando la castidad de matronas y doncellas honestas, abusaban de la confesión auricular como de un medio ya otras veces usado». El asunto fue considerado por el tribunal inquisidor que requiere delatores mediante públicas amonestaciones para proceder. El anuncio atrajo a «multitud de mujeres a delatar a los malvados confesores», lo que abrumó a los inquisidores por la enorme cantidad de procesos y turbó a demasiados frailes y clérigos que esperaban, «temerosos y aterrados, cuándo les echaba mano alguno de los familiares[32] inquisitoriales».
Estamos hablando del abuso sexual de todo tipo (masturbaciones, felaciones, tocamientos, proposiciones, lascivia, penetración vaginal y anal, siempre con utilización de la violencia, el engaño, la amenaza, la extorsión, la confianza) al interior de la Iglesia católica romana. Crimen de tremenda actualidad que ha afectado a los cimientos de esta Iglesia hasta cambiar la política o pastoral en relación con los clérigos y religiosos que cometen este tipo de delito y que se ha evidenciado como el mayor problema que presenta la actual Iglesia católica. El número de abusados, tanto niños y adultos, es enorme, sin que podamos cuantificarlo en totalidad, perpetrado en todas las comarcas, regiones, países y continentes. El futuro de la Iglesia católica pasa por solucionar y sanar en su raíz el problema del abuso. De no conseguirlo no solo la Iglesia católica sino incluso la fe y doctrina cristiana serán afectadas, perdiendo credibilidad que afectará a la acción misionera mediante una montaña de impiedad y crimen imposible de superar.
La Inquisición toma conciencia de la gravedad de un asunto que se escapaba de su vigoroso y eficaz ejercicio y que podía revolverse como ignominia y descrédito contra el mismo ser y la imagen de la Iglesia. La confesión auricular bajo la mediación sacerdotal quedaría en entredicho, por lo que no se necesitaría de las doctrinas reformadas que la niegan para acabar con esta práctica elevada a sacramento, solo salvada por el luteranismo que seguía manteniéndola como signo del Reino dado a la Iglesia. La consecuencia inmediata fue cerrar los casos y sepultarlos en el mayor de los olvidos. Los clérigos y frailes responsables debieron no obstante cumplir con la exigencia crematística que el papa empleaba para perdonar los pecados, como bien indica el Montes: «el gremio de los curas y frailes, mancomunadamente, hubieron de limpiar las narices del Papa con una buena porción de dinero para que, halagado con aquel buen olor, concediese una bula a todo el orden de Confesores, perdonándoles, en virtud de su paternal piedad, todos sus pecados en este asunto, ordenando a los inquisidores que desistiesen de su intento, y se sujetasen a eterno silencio las cosas hasta allí actuadas, no fuera a llegar la noticia del asunto al público».
Las sospechas de ocultamiento del problema de la pederastia y los abusos sexuales en la Iglesia se ciernen incluso sobre los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI como posibles encubridores al tener conocimiento, a través de sus nuncios, de los abusos. Hay que apuntar que Juan Pablo II promociono a un verdadero pederasta, sádico y depredador sexual, casado en secreto con varias mujeres a la vez, con las que tuvo hijos, como fue el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que gozó del amparo e incluso de la amistad del propio Juan Pablo II. Es llamativo también el caso del arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, que a pesar de las acusaciones de abusos sexuales que se le atribuían pudo medrar al no tener en consideración los papas Juan Pabo II y Benedicto XVI las denuncias contra este arzobispo. En la investigación vaticana sobre su nombramiento como arzobispo, a pesar de las mentiras y engaños, se apuntaba a Juan Pablo II como culpable de haberle promocionado al cargo. Juan Pablo II es considerado como el mayor encubridor de los delitos de pederastia, «porque nunca realizó nada para propiciar que fueran juzgados los criminales eclesiásticos»[33].
En cuanto a Benedicto XVI se ha visto también afectado por los graves escándalos tanto de la pederastia como de las riquezas de la jerarquía católico-romana. Antes de ser papa velaba por la pureza doctrinal y de conducta en su cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (antiguo Santo Oficio o Inquisición). El papa emérito tuvo que pedir perdón el 8 de febrero de 2022 si bien negando que haya encubierto estos delitos. Sin embargo, la sospecha se cierne sobre este papa al igual que con Pablo VI y el actual Francisco. El número de noticias es enorme, en todos los idiomas y medios. Me limito aquí a presentar la información exhaustiva que ofrece Wikipedia como muestra de la gravedad del problema al que la Iglesia católica no ha dado todavía una respuesta definitiva y adecuada que haga justicia a las víctimas y erradique la violencia y abuso sexual al interior de la Iglesia, contra sus miembros más más pequeños y débiles.
La resolución del asunto puede dar la sensación de que el Tribunal aceptaba las resoluciones papales sin presentar discrepancia ni oponer resistencia. Por supuesto no se ajusta al proceder de la Inquisición. Relata las Artes el caso de una bula papal convocando un «Jubileo Plenísimo, para salvación del orbe cristiano» que afectaba también a los contagiados por la peste luterana. La bula papal significaba que «todos los que de cualquier modo se hubiesen adherido a los dogmas y opiniones luteranas, volviendo en sí, se entiende, de su locura, pudiesen ser librados por cualquier confesor de aquel contagio». La Inquisición lo consideró como una intromisión inadmisible del papa en sus propias competencias. Condenando la inoportuna benevolencia ordena «que no fuese recibido ni publicado aquel Jubileo por perjudicar al Santo Tribunal», lo que refleja un poder absoluto.
Por último, el capítulo presenta seis ejemplos de extrema crueldad e impiedad, protagonizados por ilustres e importantes miembros de la Inquisición, como el del obispo tarraconense y la apropiación de una simple caña de pescar que disfrutaba un niño y cuyo padre por quererla recuperar y en forcejeo rasparse el obispo inquisidor la mano fue condenado a nueve meses de pura en la cárcel, muriendo en ese tiempo su hijo y su mujer de hambre. O como el del cura que retenía mediante la fuerza a la esposa de un pobre trabajador[34], sin que ninguna instancia eclesiástica reparase la iniquidad. Para mayor inri el pobre cornudo a la fuerza por hablar de manera alegórica de su situación a modo de purgatorio fue denunciado a la Inquisición por el inicuo cura, quien nunca recibió castigo por su delito, pero sí el pobre trabajador al que encarcelaron por dos años, además de portar sambenito por tres y confiscarle sus escasos bienes de subsistencia. El resto de los casos tiene los mismos mimbres. Cuestiones menores que son juzgadas por el Tribunal inquisidor con severidad y condenadas con desproporción, ejemplos mínimos, pues el Montano reconoce que «no sería difícil llenar todo el libro de semejantes ejemplos de manifiesta tiranía».
El capítulo final de la obra nos remite a un verdadero martirologio protestante, exponiendo un listado de los que estima mártires, hombres y mujeres, todos ellos condenados a morir quemados en la hoguera, algunos famosos como el doctor Constantino de la Fuente o Juan Ponce de León. Interesante resulta la certeza del creyente protestante al considerar mártir a todos los perseguidos, castigados y muertos por la Inquisición. Esto no solamente lo avala las Artes sino todas las obras[35]. El sufrimiento y el inicuo castigo acreditan tanto el ser elegido de Dios como el martirio, como también el carácter profético, comparación que suele hacerse en cuanto a los padecimientos de unos con otros. Esta confianza le proporciona consuelo si bien el martirio no es algo que se aconseje ni en las Artes ni en cualquier otra obra protestante de igual época. Siempre que sea posible evitar el enfrentamiento y así el martirio se debe hacer, aunque sea a costa de mantener una existencia en las sombras de la duda con una actitud clara nicodemita. Incluso permite la mentira siempre que no se rechace a Dios ni con ello se traicione a otras personas.
[1] En este sentido se manifiesta M. DE LEÓN, Reinaldo González Montes (Montano), Blog Orbayu, Protestante Digital (18 octubre 2010).
[2] CH. GIESEN, «Las Artes de la Inquisición Española de Reinaldo González de Montes: contextos para su lectura», Espacio, Tiempo y Forma 14 (2001) 65.
[3] Comienza, al parecer, a emplearse con escritores como Vicente Blasco Ibáñez, al que le siguen otros.
[4] «Tras investigar hechos y cuestiones que se plantean en el libro de González Montes, se puede comprobar cómo la documentación de archivo ratifica buena parte de su contenido», afirma Francisco Ruiz de Pablos en su Introducción a las Artes de la Santa Inquisición Española, publicada por UNED, 1ª. edición de 1997, p. 10.
[5] Historia de la Reforma Española. 164.
[6] C. GUTIÉRREZ MARÍN. Historia de la Reforma en España. Casa Unida de Publicaciones. México, 1942, p. 164.
[7] GUTIÉRREZ, Historia, p.166.
[8] M. MÁRQUEZ PADORMO, Reinaldo González Montano: Artes de la Inquisición Española. Reseña en El Imparcial. 28 agosto 2010.
[9] El título original, en latín, es Reginaldus Gonsalvius Montanus, Sanctae Inquisitionis Hispanicae Artes aliquot detectae, ac palam traductae. En página 100.
[10] Es interesante lo expuesto por Christine Giesen, a la que sigo sobre esta cuestión del pensamiento del autor de las Artes, en su trabajo, Las Artes, 132-139.
[11] WIKIPEDIA, Fideísmo: https://es.wikipedia.org/wiki/Fide%C3%ADsmo
[12] El texto que Usoz presenta en el libro de las Artes lo recoge de la fuente Historia de la muy Noble y muy Leal ciudad de Valladolid, recogida de varios autores (sic).
[13] Citado por J.M. DÍAZ YANES. Historia del protestantismo español. Módulo de Estudio. Instituto Superior de Teología y Ciencias Bíblicas. CEIBI, 180-181.
[14] Así CABRERA, Felipe II, l.v.c. III y también la anotación en el Archivo Consistorial de Sevilla: «Hoy ha muerto por suicidio en la prisión de la Inquisición el Dr. Constantino; rompió el vaso en el que le traían vino». MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles. Citado en DÍAZ, Historia,p. 120.
[15] Marcelino Menéndez y Pelayo. Historia de los heterodoxos españoles. Citado por MAGAZ, JOSÉ MARÍA y otros, Los riesgos de la fe en la sociedad española. Madrid: Ediciones Universidad San Dámaso, 2014, pág. 155.
[16] GIESEN, Las Artes, p. 144.
[17] Cabe recordar que los Países Bajos reacciono con rebeldía ante el hecho de implantación de la Inquisición, dando lugar a la rebelión comandada por Guillermo de Orange.
[18] DÍAZ, Historia, p. 107.
[19] Cf.: J. PÉREZ. Breve Historia de la Inquisición en España. Crítica, Barcelona 2009, 123-125.
[20] H. KAMEN. La Inquisición Española. Una revisión histórica. Crítica, Barcelona 2011, 180.
[21] WIKIPEDIA. Inquisición española: https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisición_española#CITAREFKamen2011
[22] No he podido encontrar estudios centrados en las clases sociales, edades y sexo de los condenados por la Inquisición. Sobre los datos ROCA BAREA, autora del famoso Imperiofobia y leyenda negra, presenta discrepancias importantes, que siguiendo a un investigador alemán sitúa, desde 1520 a 1820, en 220, de entre ellos tan solo 12 quemados vivos en la hoguera, siempre para ella muertos y no mártires. Sin embargo, al leerse del autor alemán, Schäfer su monumental obra Protestantismo español e Inquisición en el siglo XVI, de donde dice ROCA BAREA recoger sus cifras, éste presenta 2.100 personas procesadas, de las cuales 340 fueron condenadas al fuego, la mayoría muerta por garrote, 220, y conducida después al quemadero, 12 quemadas vivas en la hoguera y otras 120 en efigie junto a su cadáver. El cómputo total de luteranos españoles condenados en los cuatro principales autos de fe sevillanos que resumimos por Schäfer se eleva a 103 (23+29+29+22). De ellos fueron relajadas y por tanto condenadas a muerte 64 víctimas en total (17+14+22+8 y los 3 de 1564 y 1565): 39 quemadas en persona (3 de ellas vivas); los 25 restantes, quemadas en efigie (22 más las 3 de 1564 y 1565). Sumemos a esta cifra de 64 (39+25) las 27 (quizá 28) víctimas quemadas en las hogueras de Valladolid y alcanzaremos la cantidad, por lo menos, de 91 individuos españoles reducidos a ceniza, bien en persona (viva o previamente agarrotada), bien en efigie. El número de condenados al fuego, pues, supera ampliamente “los doce [que] fueron quemados” o los “12 mártires” o los “12 muertos” que “exactamente” cuenta Roca Barea, y está muy próximo a coincidir con los 100 quemados que redondeando y de forma aproximada nos daba Schäfer para esas dos relevantes comunidades (“solamente en los cuales fueron quemadas unas 70 personas en verdad y 30 en efigie”, I, 343). Cf.: P. RÍOS SÁNCHEZ. También los datos se inventan: A propósito de los protestantes españoles quemados por la Inquisición, Actualidad Evangélica, 21 septiembre 2019:
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=11836:2019-09-23-07-16-48&catid=47:columnas
[23] Cf.: ENCICLOPEDIA DE LA HISTORIA, Inquisición española: https://enciclopediadehistoria.com/inquisicion-espanola/
[24] Cf.: VAN LENNEP, MAXIMILIANO FREDEIK, La Historia de la Reforma en España en el Siglo XVI, en DÍAZ, Historia, p. 83.
[25] Wikipedia, Inquisición española: https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisición_española#Composición_de_los_tribunales
[26] Es decir, siempre y en todo caso sin declararse culpable.
[27] Constantino Ponce de la Fuente estando en la cárcel inquisitorial sevillana, vencido por el extremo calor, recurría a despojarse de sus vestiduras, fuera día o noche. Tan insoportable se le hacía que exclamó en prisión: «¡Oh, Dios mío! ¿No había en el mundo escitas o caníbales en cuyas manos me hubieras entregado, antes de hacerlo a las garras de estos asesinos?» R. GONZÁLEZ DE MONTES, Las Artes. Recogido por DÍAZ, Historia, p. 182.
[28] KAMEN. La Inquisición, p. 180-184.
[29] Juana, la hermana de María de Bohorques, delatada por su hermana fue prendida por la Inquisición en estado de buena esperanza. Encerrada primero en el castillo tras alumbrar a su hijo pasó a los calabozos inmundos de la Inquisición sevillana, en donde se le arrebató de sus brazos a escasos días de nacer y entregado en adopción. Al igual que este pudo darse más casos puesto que la práctica del «robo, secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de niños recién nacidos de mujeres encarceladas […] también era una práctica utilizada por los frailes de la Inquisición española.» Cf.: DÍAZ, Historia, p. 191.
[30] El título completo es Algunos ejemplos especiales en los que se ven claramente las artes inquisitoriales puestas ya en ejercicio y práctica.
[31] Parte de la jerarquía implicada en el problema ha mantenido durante años una actitud de protección ante el clérigo y el religioso que realizaba tales punitivos actos, a los que a lo sumo obligaba a cambiar de destino pastoral y lugar geográfico.
Cf.: WIKIPEDIA, Casos de abuso sexual infantil cometidos por miembros de la Iglesia católica: https://es.wikipedia.org/wiki/Casos_de_abuso_sexual_infantil_cometidos_por_miembros_de_la_Iglesia_católica
[32] La cursiva es mía. Recordemos que se denomina familiares a personas de todo tipo al servicio de la Inquisición y que actuaban conjuntamente con las fuerzas públicas seculares.
[33] Cf.: https://rebelion.org/juan-pablo-ii-el-santo-de-los-pedofilos-y-los-pederastas/
[34] El texto de Mateo 19:4, en concreto «Lo que Dios ha unido, no debe separarlo el ser humano», es una enseñanza evangélica que el citado cura ni sabía ni entendía al raptar una esposa. Es evidente que la enseñanza de Jesús que Mateo recoge en este capítulo hace referencia no a una normativa estricta o a una moral irrenunciable, sino a un ideal, un consejo evangélico de seguimiento, como aquel otro consejo o exhortación del mismo autor y capítulo, en el verso 21. El cristiano, llamado a ser perfecto, es decir, santo, en el seguimiento a Jesús tiene que saber y querer desprenderse de todo bien que le impida ese seguimiento. Por la historia sabemos que muy pocos han sido capaces de hacer tal proeza solidaria, como lo hicieron los apóstoles y sus discípulos directos o las figuras emblemáticas de Pedo Valdo (o los valdenses) o Fancisco de Asís, por citar algunos. La inmensa mayoría de discípulos (millones) que no han cumplido este consejo evangélico siguen siendo cristianos y comulgantes activos, por lo que no deja de ser contradictorio con los que no han podido o sabido ejercitar el consejo matrimonial y que en la mayoría de las iglesias cristianas, desde la hipocresía y la inclemencia más absoluta, se les niega la comunión plena relegándoles a la marginación, más si han vuelto a intentar el mandamiento del amor y el llevar a cabo este ideal que recoge Mateo en su capítulo 19. El divorcio y los divorciados vueltos a casa sufren, en la inmensa mayoría de iglesias cristianas, el estigma del pecado (adulterio), la exclusión en la participación de la Santa Cena y la marginación en cuanto a cargos o ministerios eclesiales. Son las nuevas víctimas de una nueva Inquisición, que no repara en los avances de los estudios bíblicos, teológicos y pastorales.
[35] CH. GIESEN, «Las Artes de la Inquisición Española de Reinaldo González de Montes: contextos para su lectura», Espacio, Tiempo y Forma 14 (2001) 82-85.
Juan G. Biedma, ecumenista.
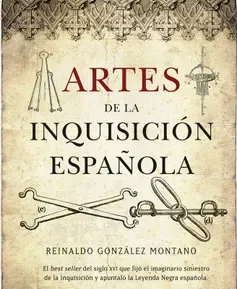
«LA IGLESIA CATÓLICA», DE H. KÜNG
Hans Küng, La Iglesia católica, Editorial Debate, Madrid, 2007 (trad. de Kleine Geschichte der katholischen Kirche, 1995).
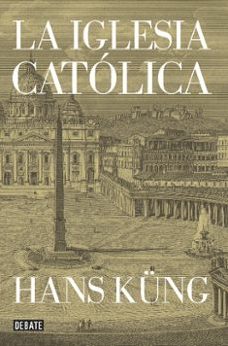
Resumen
Esta reseña analiza críticamente la obra La Iglesia católica de Hans Küng, publicada originalmente en alemán en 1995. En ella, el teólogo suizo propone una lectura sintética, interpretativa y comprometida del devenir eclesial, articulada desde un enfoque hermenéutico centrado en la fidelidad al Evangelio. El texto examina los principales cambios de paradigma que ha experimentado la Iglesia a lo largo de su historia, destacando tanto sus logros como sus contradicciones. La reseña subraya el valor de esta obra como contribución a la recepción crítica del concilio Vaticano II, al debate sobre la reforma eclesial y a la comprensión sinodal del presente católico. Asimismo, se evalúan sus limitaciones metodológicas y su actualidad teológica, concluyendo que este texto puede ser una herramienta pedagógica útil para la formación teológica y la renovación pastoral en clave ecuménica y profética.
1. Introducción a la obra
Hans Küng, uno de los grandes teólogos católicos del siglo XX, ofrece en esta obra una síntesis clara, audaz y comprometida de dos milenios de historia de la Iglesia católica. No se trata de una cronología neutra ni de una historia institucional al uso, sino de una interpretación teológica de los acontecimientos desde una mirada profética. El propósito de Küng no es tanto narrar los hechos con imparcialidad archivística, como plantear una lectura crítica desde la fidelidad al mensaje originario del Evangelio y a la praxis de Jesús de Nazaret.
Esta fidelidad, según el autor, ha sido frecuentemente desvirtuada por estructuras de poder, dogmatismos impuestos y resistencias a la reforma. Sin embargo, también ha conocido momentos de autenticidad, renovación y compromiso evangélico, que Küng no duda en destacar. En esta tensión entre traición y fidelidad, entre institución y carisma, se sitúa la clave hermenéutica del libro.
El texto no es un manual académico con aparato crítico, sino una obra de divulgación rigurosa, pensada para creyentes comprometidos, agentes pastorales y lectores interesados en una lectura valiente del pasado de la Iglesia. En estilo directo y accesible, Küng nos guía a través de los momentos cruciales de la historia eclesial, ofreciendo juicios que no eluden las sombras, pero tampoco apagan las luces.
2. Método, perspectiva y enfoque teológico
La originalidad de la obra radica en su enfoque: no se trata simplemente de reconstruir los hechos, sino de someterlos a discernimiento evangélico. Para Küng, la pregunta clave no es ¿qué ocurrió?, sino ¿qué fidelidad o infidelidad al Evangelio se jugó en cada época, decisión o giro doctrinal?. Este criterio le permite leer la historia no como una cadena de éxitos o de rupturas, sino como un proceso de búsqueda, a menudo conflictivo, de autenticidad cristiana.
Küng no oculta su distancia respecto a ciertos desarrollos dogmáticos e institucionales, pero nunca rompe con la Iglesia como misterio de fe ni con su dimensión sacramental. Su crítica es siempre interna, motivada por un amor eclesial que no se resigna a la mediocridad ni a la rutina, sino que aspira a una reforma profunda, incluso radical. En este sentido, puede afirmarse que esta breve historia de La Iglesia católica es también un acto de fidelidad teológica, que bebe del Vaticano II y de la tradición viva, en su sentido más genuino e intenso.
La estructura narrativa avanza por cambios de paradigma: del cristianismo de los orígenes, plural, itinerante y carismático, al modelo imperial y jerárquico; de la unidad eclesial de la Edad Media a las rupturas de la Reforma; de la centralización tridentina al despertar de la modernidad; y del estancamiento romano a la apertura conciliar. Este dinamismo no pretende idealizar ningún momento histórico, sino mostrar que el Espíritu puede actuar incluso en contextos de crisis, ruptura o contradicción.
3. Recorrido temático de la obra
El libro comienza con una presentación del Jesús histórico y de la comunidad de sus seguidores como raíz evangélica y escatológica de la Iglesia. La primera Iglesia, marcada por la expectativa del Reino, es para Küng el modelo originario: plural, descentralizada, abierta a los carismas y a la igualdad fundamental entre los fieles.
Posteriormente, analiza el proceso de institucionalización que sigue a la «gran Iglesia» del siglo II: el surgimiento del episcopado monárquico, la consolidación del canon, el ascenso y dominio del obispo de Roma y el desarrollo de una teología cada vez más dependiente del poder imperial. El autor aborda con especial atención los siglos IV y V, en los que la Iglesia se asocia al poder político tras el Edicto de Milán, lo que considera una ambivalente «conversión de la Iglesia al Imperio» y la pérdida de la revolución evangélica.
El Medievo es tratado como una época de gran riqueza intelectual y espiritual, pero también de clericalismo, autoritarismo y escisiones internas. Las figuras de Agustín, Tomás de Aquino y Francisco de Asís reciben especial tratamiento, como modelos de pensamiento, mística y reforma desde dentro.
Küng se detiene particularmente en la fractura de la Reforma protestante, que interpreta no como un acto cismático sin más, sino como el resultado de una acumulación de abusos eclesiales y de una necesidad urgente de reforma que no fue escuchada. Lutero, Zwinglio y Calvino aparecen como testigos de una fe centrada en la gracia y la Palabra, cuya ruptura con Roma no fue buscada sino provocada.
La Contrarreforma, centrada en el concilio de Trento, aparece como un proceso necesario pero limitado, demasiado centrado en la defensa institucional y la ortodoxia, y poco abierto a la autocrítica estructural. La edad moderna es leída a través de las tensiones entre tradición y secularización, razón y dogma, libertad de conciencia y magisterio.
La culminación del libro llega con el análisis del último concilio, que Küng vivió activamente. Lo describe como un «nuevo Pentecostés» que abrió las ventanas del catolicismo al mundo moderno, aunque advierte de las resistencias posteriores que frenaron su aplicación. En este punto, el autor lanza una invitación explícita a continuar el proceso de reforma: «el futuro de la Iglesia depende de su capacidad para volver a la fuente evangélica sin nostalgias ni miedos».
4. Aportes, actualidad y límites
Uno de los mayores méritos de la obra es su capacidad de provocar reflexión sin caer en dogmatismos. Küng escribe con pasión, conocimiento y honestidad, y eso se percibe en cada página. Su crítica al poder clerical, al dogmatismo excluyente y a la falta de sinodalidad no es un ataque desde fuera, sino un clamor desde dentro, que exige coherencia evangélica y apertura a los signos de los tiempos.
La obra resulta hoy particularmente actual ante el contexto sinodal impulsado por el papa Francisco, que de algún modo recoge muchas de las intuiciones ya presentes en Küng: escucha, descentralización, reforma estructural, opción por los pobres y centralidad del Evangelio. Este libro, leído en clave sinodal, puede ser una excelente herramienta formativa para comunidades cristianas que desean entender el pasado no como carga, sino como herencia viva a discernir.
Entre sus límites, debe señalarse la ausencia de aparato crítico y bibliografía, lo cual impide su uso directo como manual académico. También se echa en falta una mayor atención a la historia de las mujeres en la Iglesia, a las iglesias orientales y a los movimientos populares, como también con mayor presencia el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Pero estos vacíos no invalidan el valor interpretativo y provocador del texto de Küng.
5. Conclusión: historia crítica para una Iglesia reformada
La Iglesia católica es más que una narración: es un manifiesto teológico en forma de relato. Hans Küng se sitúa en la mejor tradición profética de la Iglesia, aquella que no calla frente al error, pero que nunca renuncia a la comunión. Esta obra debe leerse como una confesión de fe esperanzada, que cree que la Iglesia puede cambiar porque ha sido llamada a la conversión permanente.
Su lectura es recomendable no solo para quienes estudian historia eclesiástica, sino también para quienes buscan en el presente un horizonte de renovación eclesial y de fidelidad creativa al Evangelio. Leída con apertura, a pesar de los años, esta obra se convierte en un instrumento valioso para la formación, el discernimiento y la acción pastoral. Porque, como recuerda el propio Küng, «la Iglesia debe ser siempre reformanda»: no para perder su identidad, sino para ser más fiel al Cristo que la fundó y al Espíritu que la puso en marcha.
Juan G. Biedma, ecumenista
Manual de Teología Dogmática,
de Ludwing Ott
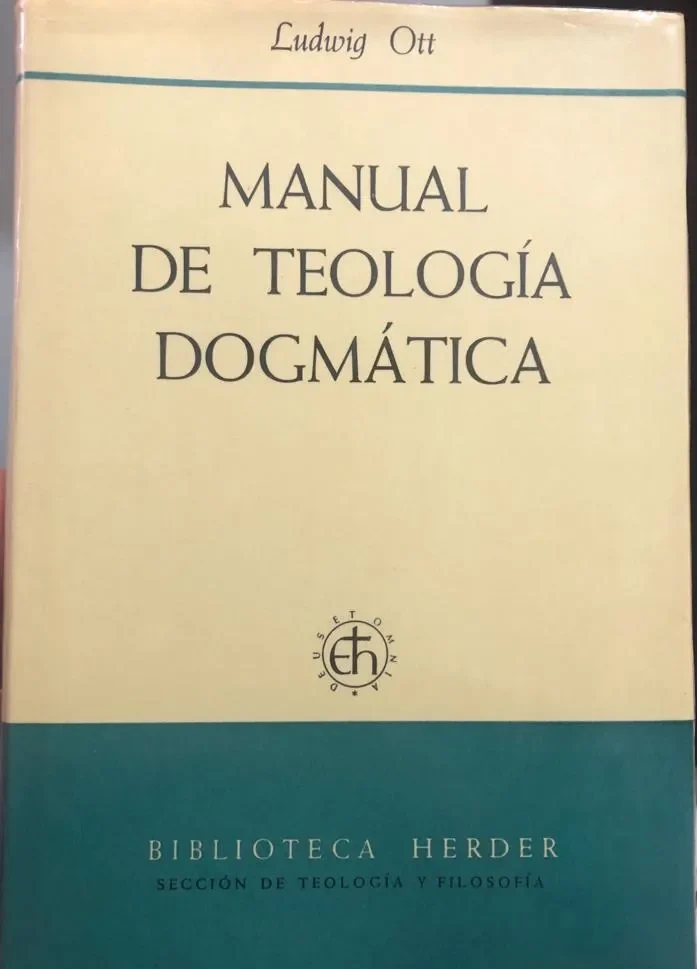
Título: Manual de Teología Dogmática. Autor: Ludwig Ott. Editorial Herder. Barcelona. Edición original de 1952. Primera edición española de 1964. 752 páginas. ISBN:9788425412156.
Autor, Índice general y características del libro
Ludwig Ott (1906-1985) fue un destacado teólogo católico alemán, conocido principalmente por su trabajo en teología dogmática. Nacido en Neumarkt-St. Veit, Alemania, Ott estudió teología en el seminario de Freising y luego en la Universidad de Múnich, donde obtuvo su doctorado en teología. Fue ordenado sacerdote en 1930. Más tarde, se convirtió en profesor de teología dogmática en el Colegio de Filosofía y Teología de Eichstätt. Su obra más famosa, Manual de Teología Dogmática, es una referencia fundamental en los estudios teológicos y ha sido ampliamente utilizada en seminarios y facultades de teología católica en todo el mundo, siendo también apreciada por el resto de las confesiones cristianas. El manual es una obra exhaustiva que sistematiza y expone las principales doctrinas de la fe católica y es conocido por su claridad, precisión y enfoque académico riguroso, lo que le ha convertido en una herramienta indispensable para estudiantes y estudiosos de la teología.
El libro se divide en varias partes, cada una de las cuales aborda diferentes aspectos de la teología dogmática, partiendo de una introducción general a la teología dogmática (esencia, métodos y fuentes); a la que sigue el Dios trinitario (existencia, naturaleza y Trinidad); la doctrina de la creación (mundo, ángeles, hombre); la doctrina de la gracia (necesidad, naturaleza y justificación); la cristología (persona, obra y misterio de la encarnación de Jesucristo); la eclesiología (naturaleza, propiedades y constitución de la Iglesia); los sacramentos (naturaleza, sacramentos en general y en concreto); y la escatología (novísimos, resurrección y juicio final).
A pesar de los años transcurridos desde su primera edición, anterior al concilio Vaticano II, lo que puede ser un hándicap, el Manual sigue siendo válido en el estudio de la teología (católica o no), destacándose por su exhaustividad, claridad y fidelidad a la tradición doctrinal de la Iglesia. El presente, enviado en archivo digital (pdf) por el CEIBI, es una traducción hecha por Constantino Ruiz Garrido y revisada por Miguel Roca Cabanellas sobre la tercera edición de la obra original alemana fechada en 1957. Es precisamente esta antigüedad la que juega en su contra si bien no le resta valor doctrinal o dogmático, como tampoco le ensombrece dado su intenso rigor académico, de exquisita precisión y profundidad expositiva de las doctrinas católico-romanas.
Esta obra puede ser definida por su claridad organizativa en la temática y la estructura sistemática con objeto de facilitar la comprensión y estudio de los temas teológicos profundos que aborda. Al mismo tiempo ofrece abundancia de referencias sobre la Escritura y los Padres de la Iglesia, así como de los documentos del magisterio católico, lo que viene a enriquecer el contenido y proporcionar una base sólida para el posterior estudio teológico, desde el uso del lenguaje accesible, nada esotérico, en una materia que debido a la carga de profundidad académica el lenguaje siempre se hace dificultoso, lo que otorga más valor si cabe al texto.
Una posible sinopsis de este Manual nos diría que estamos ante un trabajo fundamental dentro de la teología católica, capaz de ofrecer una exposición intensiva y sistemática de las doctrinas centrales de la fe cristiana desde su versión de la iglesia católica, por parte de un reconocido teólogo alemán de su época, que presenta en su libro las verdades reveladas por Dios, tal como son formuladas y definidas por su iglesia, proporcionando una guía esencial para estudiantes, clérigos y académicos, en especial para los católicos romanos.
Ott destaca la importancia de los dogmas como verdades esenciales que sustentan la fe cristiana, argumentando que un entendimiento adecuado y una aceptación creyente de estos dogmas son fundamentales para una vida de fe auténtica, proporcionando una base sólida y enriquecedora para el estudio teológico.
Sin embargo, el texto presenta limitaciones contextuales e históricas notables. No debemos obviar que se publicó en 1952, y aun siendo relevante, algunas áreas de la teología han evolucionado desde entonces. No aborda los desarrollos teológicos más recientes, como el concilio Vaticano II y las discusiones contemporáneas en teología moral, social y ecológica. Esta es una seria limitación tanto de estudio como de lectura. Además, su perspectiva unilateral con el enfoque centrado en la doctrina católica, como no podía ser de otra manera, si bien es una fortaleza para los de esta tradición, puede ser tomado como una limitación para lectores de otras denominaciones cristianas o para los interesados en un tono más ecuménico. La falta de consideración de otras tradiciones teológicas reduce su aplicabilidad en contextos interdenominacionales. Esa excesiva conformidad con la doctrina oficial de la iglesia de Roma limita al texto en la exploración crítica y la innovación teológica, a la vez que es observado como restrictivo por los que buscan una mayor libertad en la interpretación y aplicación de las enseñanzas teológicas.
En cuanto a los conceptos clave que proporciona el libro se pueden detallar siguiendo el siguiente esquema:
En la Introducción General: 1. Esencia de la teología dogmática: La teología dogmática se define como la ciencia que trata de las verdades reveladas por Dios, sistematizadas y formuladas en dogmas por la Iglesia. El objetivo es buscar una comprensión más profunda de las verdades de fe y presentarlas de manera coherente. 2. Métodos de la teología dogmática: Uso de las Escrituras, la tradición y el magisterio como fuentes primarias. Además, integración de métodos históricos, filosóficos y exegéticos para el estudio de los dogmas. 3. Fuentes de la teología dogmática: La Biblia como fuente primaria de revelación. La tradición en cuanto enseñanzas transmitidas a través de los Padres de la Iglesia y otros documentos históricos eclesiales. El magisterio, como autoridad docente de la Iglesia para definir y explicar las verdades de la fe.
Sobre Dios Uno y Trino: 1. Existencia de Dios: Argumentos filosóficos y teológicos para la existencia de Dios. La naturaleza de Dios, con sus atributos divinos como la omnipotencia, omnisciencia y bondad infinita. 2. La Santísima Trinidad: La doctrina de un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las relaciones intratrinitarias y las procesiones divinas.
La doctrina de la creación: 1. Creación del mundo: La creación ex nihilo (de la nada) por parte de Dios, junto con la finalidad y el orden de la creación según el plan divino. 2. Los ángeles: Naturaleza y funciones de los ángeles. La caída de los ángeles y la existencia de Satanás y los demonios. 3. El hombre: La creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios. La unidad de cuerpo y alma, y el estado original de justicia y santidad.
La doctrina de la gracia: 1. Necesidad de la gracia: La incapacidad del hombre para alcanzar la salvación por sus propios medios debido al pecado original. 2. Naturaleza de la Gracia: Gracia santificante, gracia actual, y los dones sobrenaturales. 3. La justificación: El proceso de justificación por la gracia a través de la fe y las obras. La cooperación del hombre con la gracia divina.
Cristología: 1. La persona de Jesucristo: Jesucristo como verdadero Dios y hombre. Las dos naturalezas (divina y humana) en la única persona de Cristo. 2. La obra redentora de Cristo: La encarnación, pasión, muerte y resurrección de Cristo como fundamentos de la redención humana. El papel de Cristo como mediador y salvador. 3. El misterio de la encarnación: La unión hipostática: la unión de la naturaleza divina y humana en Cristo.
Eclesiología: 1. Naturaleza de la Iglesia: La Iglesia como el Cuerpo Místico de Cristo y la comunidad de los fieles. La Iglesia visible e invisible, y sus propiedades esenciales. 2. Propiedades de la Iglesia: Unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad como notas de la verdadera Iglesia. 3. Constitución de la Iglesia: La estructura jerárquica de la Iglesia con el papa y los obispos como sucesores de los apóstoles. Los sacramentos como medios de gracia y signos de unidad.
Los sacramentos: 1. Naturaleza de los sacramentos: Los sacramentos como signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo. La definición y el número de los sacramentos (siete). 2. Sacramentos en general: Efectos, necesidad y ministerio de los sacramentos. La disposición requerida para recibir los sacramentos fructuosamente. 3. Cada sacramento en particular: Detalles sobre el bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio.
Escatología: 1. Doctrina de los novísimos: Las realidades últimas: muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. 2. Resurrección de los muertos: La resurrección final de los cuerpos al final de los tiempos. 3. El juicio final: El juicio universal y la consumación del reino de Dios.
Estos conceptos clave proporcionan una visión comprehensiva de las doctrinas fundamentales del cristianismo, organizadas de manera sistemática y rigurosa.
En conjunto, aunque el tratamiento de la dogmática católica es correcto por parte del autor cabe señalar que está en algunas cuestiones, en especial en las referidas a la unidad y eclesialidad de la Iglesia y el ministerio petrino, con las prerrogativas que le adjudica tanto Trento como el Vaticano I, están superadas. El conjunto es demasiado dependiente de una teología preconciliar. Igualmente, las críticas a Lutero por su subjetivismo que originó, en su opinión, el socinianismo, doctrina que niega la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo, le desautoriza en su estudio eclesial.
En cuanto a los puntos de valor que observo en el libro, puedo apuntar que éste presenta de manera ordenada y detallada las doctrinas fundamentales del cristianismo, facilitando su comprensión y estudio., como ya se ha indicado. La claridad y precisión expositiva es importante, como también lo es la capacidad que despliega el autor para explicar conceptos complejos, haciendo accesibles temas teológicos intensos tanto para estudiantes como para investigadores.
Considero, además, que la obra está bien arraigada en las Escrituras y la Tradición de la Iglesia (en especial en los Padres), ofreciendo numerosas referencias bíblicas y patrísticas que respaldan las doctrinas estudiadas. Como católico romano el Manual incorpora enseñanzas y documentos del magisterio de la iglesia católica, aportando una base sólida y autorizada para el estudio teológico al interior de esta Iglesia. La fidelidad a la fe católica está asegurada al mantener Ott una rigurosa lealtad a las enseñanzas de su Iglesia, asegurando que el contenido del libro esté en consonancia con la doctrina oficial. La utilidad académica y pastoral ni se discute ni está ausente. El libro es una herramienta invaluable para seminaristas, clérigos, y laicos comprometidos con su fe que buscan profundizar su conocimiento y vivir de manera más consciente e ilustrada (racionalmente) su fe.
El autor ha procurado proporcionar a su trabajo un enfoque histórico y crítico al presentar las doctrinas no solo en su formulación actual, sino también en su desarrollo histórico, lo que ayuda a entender cómo han evolucionado las enseñanzas de la iglesia católica a lo largo del tiempo. También tiene presente la refutación de los errores doctrinales y herejías, proporcionando argumentos sólidos para defender la fe cristiana o católica.
El Manual de Teología Dogmática es, por tanto, una obra de gran valor que contribuye significativamente al estudio, enseñanza y práctica de la teología católica, pero que nos plantea diversos desafíos.
En primer lugar, como en general en este tipo de trabajos, la densidad, complejidad y dificultad del contenido. Estamos ante una obra académica intensiva que trata temas teológicos de no fácil comprensión, que destaca la importancia de disciplinas como la filosofía y la teología aplicada al estudio y la comprensión de la voluntad divina revelada. Esto puede resultar desafiante para lectores sin formación previa en teología o filosofía. A esto se añade el lenguaje técnico, utilizado mediante una terminología teológica y filosófica especializada, que puede requerir también que los lectores tengan conocimientos previos o la disposición de consultar otros textos (diccionarios) para poder entender completamente ciertos conceptos. La propia extensión del texto, debido a su propia naturaleza, puede intimidar a ciertos lectores y requerir un compromiso significativo de tiempo y esfuerzo para su lectura y estudio completo.
Algunos de los temas y ejemplos utilizados pueden estar arraigados en contextos históricos y culturales específicos que pueden no ser inmediatamente relevantes o comprensibles para todos los lectores actuales. Igualmente, el enfoque tradicional y conservador puede no sintonizar con lectores que buscan perspectivas más contemporáneas y abiertas, como ya se ha señalado, más si están impactados por planteamientos liberales o sencillamente más actualizados.
La perspectiva católico-romana del libro, aunque esto pueda ser un punto de valor para quienes buscan una comprensión fiel a la doctrina católica, sin embargo, aquellos de otras tradiciones cristianas o con perspectivas teológicas diferentes pueden encontrar algunas afirmaciones difíciles de aceptar o reconciliar con sus propias creencias.
Actualización teológica:
El libro fue publicado originalmente en 1952, y aunque sigue siendo una referencia valiosa, algunas áreas de la teología han evolucionado. Los lectores deben estar conscientes de desarrollos y debates teológicos más recientes que no se abordan en el texto. Por otra parte, la interpretación de ciertos dogmas y doctrinas puede variar, y algunos lectores pueden encontrar que su comprensión personal de la fe difiere de las presentadas en el libro, lo cual puede generar conflictos internos o requerir un mayor discernimiento y estudio. Pero a pesar de estos desafíos, el Manual de Teología Dogmática de Ludwig Ott sigue siendo una obra valiosa para el estudio teológico, dado que proporciona una base sólida y una comprensión adecuada de las doctrinas cristianas desde la óptica católica romana.
Juan G. Biedma, ecumenista
